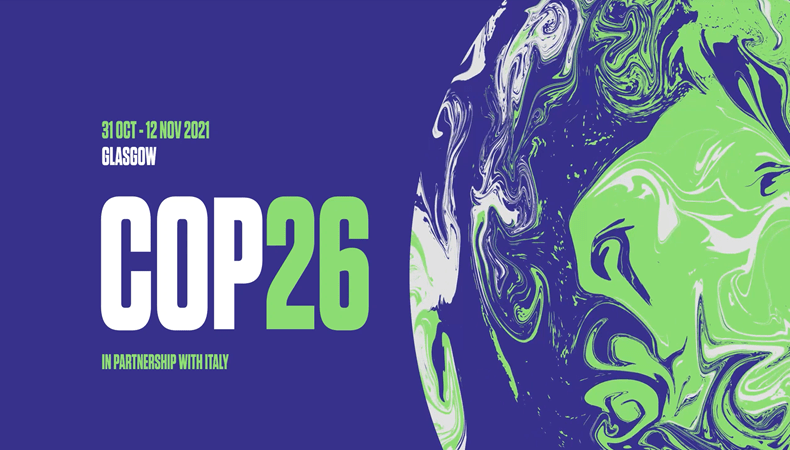¿La reunión de Glasgow aportará las respuestas necesarias para evitar que la temperatura supere los límites críticos de aumento? ¿Las medidas serán suficientes para evitar el aumento de 1,5º C o 2º C como máximo en este siglo? La respuesta más probable es que no y nos enfrentamos de antemano a un problema político y humano que puede ser causa de graves crisis sociales en el seno de los países y entre estados.
Los últimos 30 años permiten formular tres confusiones evidentes. La primera es que todo lo hecho hasta ahora ha demostrado no ser efectivo para frenar la emisión de gases de efecto invernadero y evitar la subida de las temperaturas. La segunda cuestión es que el tiempo ha pasado y ya no estamos hablando de un problema que tendremos en el futuro, sino de una realidad actual. La tercera es que el lenguaje científico, necesariamente dotado de matices de probabilidad y escenarios, dificulta tomar medidas decisivas y promueve debates interminables en la opinión pública.
En términos políticos y sociales, la crisis ambiental se nos desliza por las manos cada vez que la queremos coger de lleno. Pero la evidencia es bastante clara y lo es por dos lados. Por uno, el último informe del panel internacional de cambio climático es muy duro y confirma que se ha perdido mucho el tiempo al generar una economía menos dependiente de la energía y, sobre todo, del petróleo. El otro es que habría que reducir las emisiones de CO2 y otros gases al menos a la mitad en 10 años si no queremos entrar en escenarios catastróficos. La pregunta del millón, y es la que debería formularse en el COP26, es ¿qué medidas se deben adoptar para conseguir una disminución tan radical en tan poco tiempo?
La forma como hemos abordado la salida de la pandemia, queriendo volver a los usos anteriores, es un ejemplo de la dificultad social y política para encauzar la cuestión.
La otra evidencia del problema son las catástrofes climáticas, cada vez más evidentes: el terrible ascenso de las temperaturas por encima de los 50º de latitud norte en Canadá, la descongelación del permafrost en Siberia y el riesgo inherente de que se produzca una gran cantidad de emisiones de metano a la atmósfera (un gas aún con mayor impacto en el aumento de la temperatura), las terribles inundaciones en Alemania, Bélgica y China, la sequía extrema de Asia Central, los incendios desatados en Siberia, California, Grecia, Turquía y Australia, las tormentas Gloria o Filomena y la frecuencia de huracanes altamente explosivos.
La península ibérica ha registrado algunos incidentes extremos de los que por el momento se ha salvado Cataluña, que eso sí, registra un continuado aumento de las temperaturas tan evidente que obliga a los viticultores del Penedès a buscar nuevas localizaciones más frescas.
Ante estas evidencias científicas y empíricas, las respuestas tienden a ser de difícil aplicación si quieren ser eficaces. Se trata de reducir la emisión de gases de efecto invernadero y realizarlo rápidamente. Pero esto no es posible sin frenar el desarrollo económico en las condiciones actuales. También es necesario reorganizar y limitar la generación de energía, transformar completamente el transporte de mercancías y personas, reducir la agricultura y ganadería intensiva, reorganizar las ciudades empezando por el aislamiento de las viviendas y terminando por la gestión del tráfico y residuos. Todo esto son cosas que hacer, pero la diferencia está en el ritmo. Si las hacemos de una forma asumible para la economía y la población difícilmente se llegará a tiempo, y si se hace rápidamente los costes para la economía y esa misma población pondrán en riesgo la estabilidad de la sociedad.
Incluso existen soluciones que pueden ser tramposas. ¿De qué servirá electrificar todos los coches si en la producción de energía eléctrica seguimos necesitando combustibles que generan un efecto invernadero? Por no hablar del consumo eléctrico de los grandes servidores y del impacto ambiental que generan cosas como las criptomonedas o Amazon, que es un gran generador de gases invernaderos, porque toda su cadena de valor basada en los grandes servidores, que consumen cantidad ingente de energía, y la distribución hasta llegar a cada domicilio que genera una demanda creciente de combustible, son realidades incompatibles con frenar el cambio climático. Estas perspectivas son las que cada vez dan más voz al decrecimiento. La sustitución del paradigma más extendido hasta ahora, el del aumento continuado de la producción y servicios. Según quienes lo promueven, ahora se trataría de todo lo contrario, porque es la única forma de frenar la crisis ambiental. Afirman que, a diferencia de una recesión, que tiene un impacto sobrevenido no programado, el decrecimiento permitiría una reducción ordenada en la generación de bienes y servicios. Lo que no explican es que este hecho obviamente tendría un impacto extraordinario, desconocido, sobre las rentas y el trabajo.
Ciertamente estamos ante un cruce a abordar con realismo y determinación, y que seguramente no es posible superar sin una nueva visión del sentido de la vida, que es una cuestión difícil de alcanzar.
Seguramente, la respuesta no nace de una única solución taumatúrgica, como la que comporta la palabra decrecimiento, sino de una combinación que implica mucha más tecnología y ciencia, pero también capacidad de reducir selectivamente lo que representa un dispendio innecesario de energía –or qué ¿necesitamos las criptomonedas si no es para especular?- y también de una progresiva recuperación de valores y tradiciones que ahora nos serían mucho más útil para lograr una sociedad más austera y equilibrada.