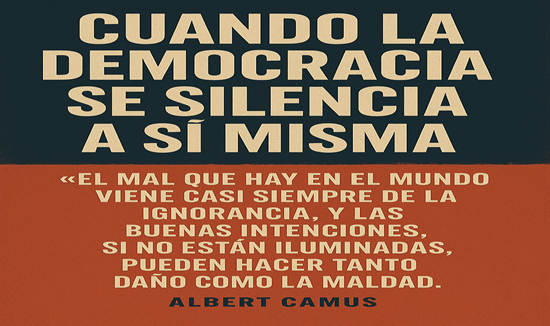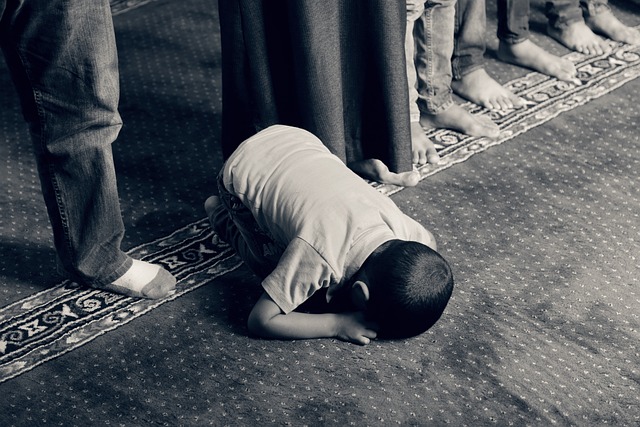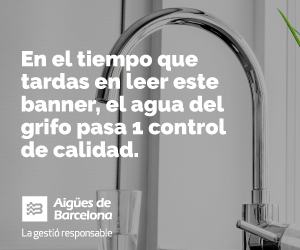Desde comienzos de siglo XXI, España ha experimentado una marcada secularización. En 2001, alrededor del 82,1% de la población se declaraba católica (practicante o no). Diez años después, esa proporción se había reducido al 74,0% (CIS Julio 2010), situándose en 2020 en un 60% (19,7% practicante, 40,0% no practicante), y en abril 2025, según el CIS, solo el 55,4% era católico (18,8% practicante, 36,6% no practicante).
Un último dato no del todo comparable, porque la fuente es distinta, nos lo proporciona La Vanguardia del 25 mayo 2025, encuesta Ipsos: católicos practicantes 16,3 %, católicos no practicantes 39,8 %, católicos 55,1%. Otras religiones, 4,4 %, agnóstico 12,9%, Indiferente 10,%, ateo 13,9%.
La reducción continua por una dinámica generacional: las personas que mueren tienen una adscripción y práctica muy superior a las cohortes que alcanzan los 18 años, y aparecen en las encuestas. De todas maneras, dos características están vigentes. Los católicos practicantes constituyen la minoría más grande en una sociedad plural, y la adscripción católica como identificación espontánea sigue siendo mayoritaria.
En contraste, el grupo de “sin religión” ha crecido espectacularmente.
- 2001 (CIS Dic 2001) – Católicos: 82,1% (otras religiones 2,0%, no creyentes 10,2%, ateos 4,4%).
- 2010 (CIS Jul 2010) – Católicos: 74,0% (otras religiones 2,1%, no creyentes 15,2%, ateos 7,2%).
- 2020 (CIS Oct 2020) – Católicos: 59,7% (practicantes 19,7%, no practicantes 40,0%), otras religiones 2,8%, agnósticos 10,9%, indiferentes 11,5%, ateos 13,6%.
- 2025 (CIS Abr 2025) – Católicos: 55,4% (practicantes 18,8%, no practicantes 36,6%), otras religiones 3,6%, agnósticos 11,2%, indiferentes 12,0%, ateos 15,8%.
Estos datos muestran una caída continuada del catolicismo (especialmente su vertiente no practicante) y un incremento equivalente de las posturas no religiosas (ateísmo, agnosticismo, indiferencia). En los últimos años (2020–2025) esta transformación parece ralentizarse, manteniéndose en valores estables de 55% católicos vs. 40% sin religión. Con todo, el crecimiento de la minoría que se declara atea debe mover a consideración.
Diferencias por sexo y edad
Las encuestas revelan claras brechas de género y generaciones. En general, las mujeres son más religiosas que los hombres.
Por ejemplo, un 22% de mujeres declara ser católica practicante frente al 15% de hombres. Esta diferencia de género de alrededor de 10 puntos (más mujeres creyentes en casi todos los grupos) se observa en todas las edades, con una salvedad muy reciente que cuesta de evaluar en las encuestas generales, los menores de 25 años varones tiene un nivel de práctica que señala una recuperación, algo que no sucede con las jóvenes.
Que sea un hecho pasajero o no depende en parte de si la institución eclesial es capaz de generar estructuras que atraigan y afiancen a estos nuevos creyentes que en bastantes casos no han sido confirmados, en parte no han hecho la primera comunión, incluso algunos ni tan siquiera fueron bautizados.
Por edad, la religiosidad crece con la edad. Los mayores de 75 años son abrumadoramente católicos practicantes (más del 38%) o no practicantes, mientras que entre los jóvenes la proporción católica es mucho menor. Los estudios muestran que la identificación religiosa sube con la edad y baja con el nivel educativo.
Desigualdades geográficas: Cataluña vs. España
Existen notables disparidades regionales. Entre las comunidades autónomas, Cataluña encabeza la secularización. Según análisis recientes, Cataluña tiene la más baja identificación religiosa de España.
En el conjunto del Estado español las diferencias regionales persisten: las comunidades del Sur (Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha) y el interior suelen ser más católicas (con porcentajes de creyentes superiores al 70% en los datos acumulados 2013-22), mientras que Cataluña y País Vasco muestran consistentemente los índices más bajos (alrededor de 55–60% identificándose como creyentes en ese periodo).
En concreto, una estimación del CIS indica que solo el 56% de los catalanes se considera creyente, frente al 69% para el conjunto de España. Cataluña destaca por una población mucho más secularizada,
La Consideración
En la sociedad española existen, aproximadamente, cinco grupos que, en términos técnicos, podríamos llamar público objetivo, ya que cada uno requiere fines y métodos distintos.
Católicos practicantes
Uno de ellos es el de los propios católicos practicantes —que representan entre un 16% y un 17% de la población—. Nuestra modesta participación eclesial no debería ser un obstáculo para no recibir, a lo largo del año litúrgico, una formación de la fe que esté en progreso, dentro de un ciclo plurianual más largo.
Deberíamos tener, por así decirlo, un “camino Neocatecumenal”, y usted ya me entiende. En lugar de ilustraciones sueltas o retazos que, en demasiadas ocasiones, son glosados bajo dos perspectivas comunes que, al haberse vuelto sistemáticas, resultan poco afortunadas.Una de ellas es una especie de manual de autoayuda. El otro, un trasfondo ontológico de un individualismo extremo.
En la predicación actual, el valor de la comunidad, del pueblo de Dios, de la asamblea, cuenta muy poco. Una cierta lectura del recientemente fallecido y gran filósofo de nuestro tiempo (y del pasado siglo), Alasdair MacIntyre, quizá ayudaría a una mejor comprensión fáctica.
Aunque, sin duda, es en la Eucaristía donde radica la fuerza y el sentido de ser comunidad. Sin embargo, al pueblo de la comunión se le habla casi siempre como si fueran individuos aislados, como si, como comunidad, no tuviera deberes ni responsabilidades.
Este enfoque es, en el fondo, ontológicamente liberal: el individuo, y solo él, como sujeto absoluto. No tiene encaje en el marco de referencia católico, y, sin embargo, ahí está, en la práctica, siendo predicado en abundancia a través del tratamiento de las homilías y de las formaciones.
Católicos no practicantes
Un segundo grupo es el de los católicos no practicantes, que representan cerca del 40% de la población. ¿Cómo evangelizamos aquí específicamente? ¿Existe algún planteamiento concreto?
Porque estas personas, muy distintas entre sí, tienen al menos dos elementos en común: por un lado, mantienen un vínculo mínimo con la fe, y cuando se les pregunta, se reconocen como “católicos” y no como “nada”; para algunos, ese vínculo tendrá un cierto vigor, para otros será prácticamente inexistente. Por otro lado, se identifican con el nombre que porta una cultura única y excepcional: la cultura católica.
Es a partir de estos elementos que deberíamos llegar a ellos. La cuestión es cómo hacerlo. Lo fundamental es que, a partir de ese vínculo débil, pero real, se pueden encontrar ocasiones para acudir juntos a determinadas celebraciones o para compartir, en una medida razonable, elementos de la cultura católica. ¿Y cómo llegar hasta ellos? Me refiero, ahora, desde la parroquia, que debería tener esta dimensión como parte de su misión. ¿No forma parte acaso esta exigencia de una Iglesia en salida?
Creo que el enfoque metodológico no está tan alejado de lo que hacen los grandes partidos políticos en el sistema mayoritario de Estados Unidos: contar, en cada parroquia, con algunos “delegados” cuya tarea sea conocer y relacionarse con personas de este perfil.
Indiferentes y agnósticos
Algo semejante podría decirse respecto a los otros dos grupos: el de los indiferentes y el de los agnósticos. En el primero, suele predominar un cierto pasotismo y hedonismo como rasgo característico. En el segundo, puede encontrarse, en muchos casos, una punta de reflexión, aunque esta no forme parte mayoritaria de sus miembros.
Cada uno de estos grupos requiere una aproximación distinta. Sin embargo, la condición de acogida —como si la parroquia fuera un hospital de campaña ante las heridas de la vida y de las carencias materiales— ya forma parte de la respuesta que muchas comunidades parroquiales están ofreciendo.
Ateísmo
En cuanto al ateísmo, la Iglesia haría bien en platearse más seriamente, a la luz de su enseñanza y tradición, el abordaje de esta cuestión con menos condescendencia.
Si todo remite a Dios, su negación militante es algo muy grave en todos los órdenes de la vida y requiere un abordaje mucho más militante, sin que ello signifique negar el sentido de la acogida a todo el mundo que requiere ser acogido.
Si San Agustín, ahora que con León XIV está mucho mejor visto que en un pasado muy reciente, hubiera escrito y predicado en relación con quienes se oponían a la Iglesia, en los términos que practican hoy en día parte de los teólogos y pastores, creo que lo estaríamos recordando mucho menos. Su valor en este aspecto, tiene muchos más, proviene de que plantó cara y dio respuestas. Ni se puso de perfil, ni pretendió caer simpático.
La Iglesia no es una especie de ejército que solo confronta, pero tampoco es el muñeco “Mimosín”. La Iglesia es la Iglesia y en sus Grandes Padres se ve la respuesta.
Estas son algunas consideraciones que, a vuelapluma, y pidiendo perdón de antemano por la osadía, me atrevo a exponer. No pretendo dar lecciones —no sería capaz de impartirlas—, sino simplemente compartir la reflexión de alguien que vive la fe, sencillamente, a pie de calle.
Los datos muestran una caída continuada del catolicismo, especialmente su vertiente no practicante Compartir en X