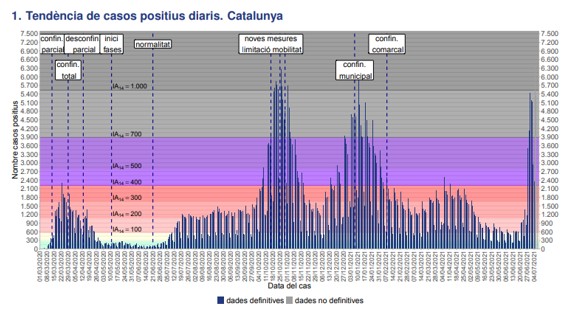El Congreso de los Diputados vivió ayer otra sesión esperpéntica que pone de relieve el grado de degradación de la democracia española. Los parlamentos tienen sentido en la medida en que cumplen con su función de representar la opinión de los ciudadanos con transparencia y claridad, controlar la acción del ejecutivo y velar por que los acuerdos se produzcan de manera inequívocamente clara; que no sea dar gato por liebre, para entendernos.
Ayer el gobierno tenía por obligación la necesidad de aprobar un decreto ley para seguir manteniendo vigente la absurda medida de llevar obligatoriamente mascarilla a la calle, aunque no haya ninguna aglomeración de personas. Es la única medida de carácter estatal que ha adoptado el gobierno español en esta sexta ola. El resto lo ha dejado en manos de las comunidades autónomas. El porqué ha escogido una medida de profilaxis sanitaria tan inútil, la mascarilla en la calle, es un enigma. Hay un consenso generalizado en la OMS, la comunidad médica y científica, de que es perfectamente inútil. Pero Sánchez, que basa su política en no rectificar nunca, ha querido volver a mantener en vigor esa extraña medida.
Como la correlación de fuerzas en el Parlamento estaba claramente en contra, ha llevado a cabo una práctica que es una burla para la democracia y una falta de respeto a los ciudadanos, que en demasiadas ocasiones olvidamos que somos los que estamos representados allí, aunque a menudo esta representación brille por su ausencia.
La decisión de aprobar en una misma votación el decreto que prorrogaba el uso de la mascarilla en el espacio público y la paga adicional que normalmente se concede a los jubilados, ha logrado que realmente se aprobara la medida porque muy pocos partidos han estado dispuestos a correr el riesgo de votar contra la mascarilla, para que después les reprochen que han votado contra dar más dinero a los jubilados. Así funciona la democracia en nuestro país.
Un funcionamiento muy triste del que desgraciadamente Cataluña, en la figura de su Parlament, no se escapa, porque continúa el suma y sigue despropósitos. Primero fue la cuestión de los funcionarios prejubilados que cobraban mucho por no trabajar, después las dietas por los viajes que no hacen, y si a esto se le suma los elevadísimos niveles de retribución a funcionarios y diputados y se le añade el escándalo que se produjo la semana pasada cuando el objeto de un pleno fue un acto de desagravio a las brujas del siglo XVI y el acuerdo de que los ayuntamientos pusieran en las calles sus nombres, ahora se le añade una nueva decisión arbitraria, como es que la presidenta ha suspendido durante unos días toda la actividad parlamentaria al objeto de impedir o retrasar el cumplimiento del acuerdo de la junta electoral que inhabilitaba por desobediencia a un diputado de la CUP.
A ver si nos enteremos de una vez que el Parlamento no es propiedad de nadie, ni del gobierno ni de ninguna mayoría parlamentaria. El Parlamento se debe en su funcionamiento a las normas internas que deben salvaguardar sus funciones, regular al servicio de los intereses y las necesidades del pueblo de Cataluña que es a quien representa. Ni la presidenta, ni la mesa son nadie por suspender, por razones políticas de partido, el normal desarrollo de la actividad parlamentaria. Cuando esto se hace en algún lugar del mundo, que suele ser en algún país de América Latina o en África, el suceso de la suspensión parlamentaria tiene un nombre muy feo que no liga nada con un sistema democrático.
Cuántos escalones más tenemos que bajar para constatar que el funcionamiento de nuestra democracia en Cataluña y en las instituciones españolas no es que sea cada vez más ineficiente, algo evidente de hace tiempo, sino que además es fraudulento porque se convierten estas instituciones, que nos representan a todos, en juguetes en manos de la mayoría de turno, que los utiliza de la forma que mejor les conviene sin ningún respeto a los derechos de los ciudadanos a estar bien representados.