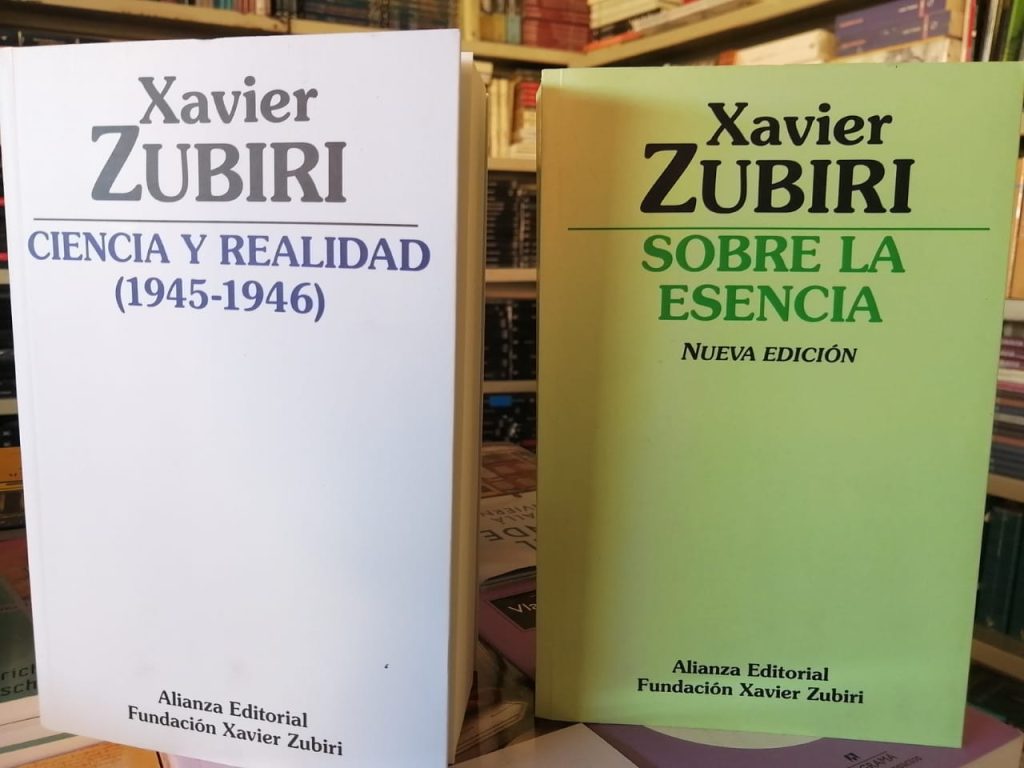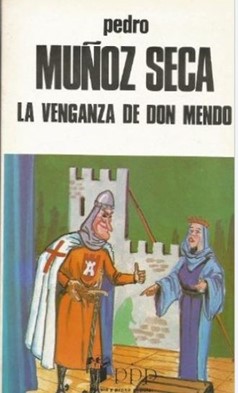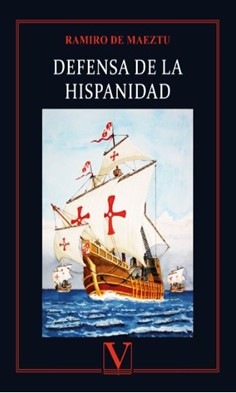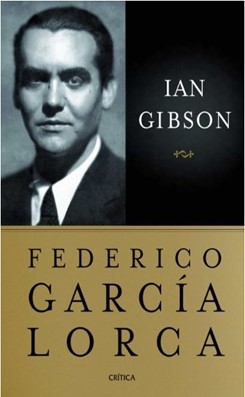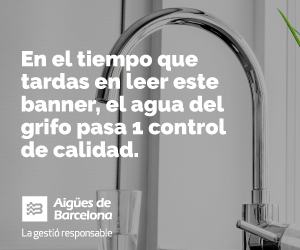Del grupo de los que al comienzo de la guerra se encontraban fuera del país y que regresaron durante la misma o a su final, destacan principalmente Zubiri, Gerardo Diego y, en cierta manera, Madariaga.
Xavier Zubiri (San Sebastián,1898-Madrid,1983), ordenado sacerdote en 1921 y catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad de Madrid desde 1926. Nueve años más tarde viaja a Roma y París. Se seculariza y contrae matrimonio con la hija de Américo Castro, viviendo durante la guerra en esta ciudad. Regresaría en 1942 para ocupar, primero, una cátedra en la Universidad de Barcelona y, luego instalarse en Madrid, en donde presidiría desde 1947 la recién creada Sociedad de Estudios y Publicaciones de carácter privado.
Gerardo Diego (Santander,1896-Madrid,1987) se encontraba en Francia cuando estalló la guerra y regresó en agosto de 1937. Entró por Santander, en poder del bando sublevado, acomodándose al nuevo clima. Luego se instala en Madrid donde continuará con su labor poética, ahora con intencionalidad política en defensa de los sublevados y de los voluntarios falangistas de la División Azul. Se le otorga el Premio Nacional José Antonio Primo de Rivera (1956) y el Cervantes (1979).
También, aunque falleció en el extranjero, puede incluirse en este grupo al diplomático Salvador de Madariaga (A Coruña,1886-Locarno, Suiza,1978). Al estallar la guerra se encontraba fuera del país. Regresaría ocasionalmente en 1976 para formalizar su ingreso en la Real Academia Española de la cual había sido elegido en 1936. Ganaría gran notoriedad: fue el primer presidente de la Internacional Liberal; participó en el “Contubernio de Munich” (1962); fundó con Popper, Robbins, Mises y Milton Friedman, la Sociedad Mont Pelerin, y sería nominado para el Premio Nobel de Literatura (1952) y en dos ocasiones para el Nobel de la Paz.
A la producción cultural llevada a cabo a lo largo de este periodo por los intelectuales hasta ahora mencionados (afectos y acomodados), hay que añadir la de aquellos considerados como independientes que, en general, caracterizan el llamado exilio interior. Se trata de un grupo que, una parte del mismo, no abandonó el país, exponiéndose a los peligros y penalidades propias de la guerra. La otra parte, por razón de edad, comenzaría su andadura intelectual precisamente a lo largo de esa década de los cuarenta.

Las aportaciones literarias, artísticas y científicas de este grupo, junto a la de los afectos y acomodados (al margen acepciones ideológicas y desempeños políticos) determinan, obviamente, el “nivel” de la época. Una época que, a pesar de desenvolverse en una España destrozada, hambrienta, aislada y sujeta a una terrible represión, reportó unos resultados que no pueden asimilarse a “un páramo cultural”, como una determinada historiografía argumentaba, sino que hubo “cosecha”. Una cosecha puesta de manifiesto por Julián Marías en su trabajo que precisamente tiene por título “La vegetación del páramo”.
El comienzo, de todos modos, fue desolador, pues la vida cultural de la postguerra se vio trágicamente ensombrecida por la muerte violenta de destacadas personalidades identificadas con uno y otro bando: Federico García Lorca, Ramiro de Maeztu, Pedro Muñoz Seca. También por el fallecimiento por causas naturales de Valle Inclán (enero de 1936) y Unamuno (diciembre de 1936), además del de Antonio Machado al poco de cruzar la frontera francesa en 1939 y, en tanto que intelectual, el de Manuel Azaña un año más tarde. En este truculento ambiente, en 1942 fallecería en prisión el poeta Miguel Hernández, cuyo retrato, realizado por su compañero de cautiverio, Antonio Buero Vallejo, representó una imagen bien identificativa de la época.
La vida cultural de la postguerra se vio trágicamente ensombrecida por la muerte violenta de destacadas personalidades identificadas con uno y otro bando: Federico García Lorca, Ramiro de Maeztu, Pedro Muñoz Seca Compartir en X