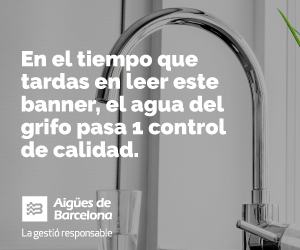La reciente absolución del futbolista Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha desatado una ola de indignación en ciertos sectores del feminismo institucional. Desde Irene Montero, exministra de Igualdad por Podemos, quien calificó la resolución de “violencia institucional”, hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz y la actual titular de Igualdad, Ana Redondo, la reacción ha sido rápida, virulenta y, sobre todo, reveladora.
Criticar una sentencia es legítimo en democracia. Lo que no lo es —y lo que empieza a ser habitual— es convertir la crítica a una sentencia judicial concreta en una descalificación global del sistema de justicia. No se cuestiona una decisión; se acusa al poder judicial entero de formar parte de una estructura opresora, de actuar “por encima de las leyes” o de ser cómplice del “patriarcado”. Se acusa a los jueces, desde el poder político, de fallar no conforme al derecho, sino contra una supuesta verdad ideológica.
Esta deriva no es sólo un ataque institucional. Es una amenaza directa a los principios fundamentales del Estado de derecho.
Del feminismo como ideología al feminismo como dogma de Estado
En las reacciones a la sentencia de Alves se percibe con claridad lo que ocurre cuando una ideología concreta se convierte en doctrina oficial. Ya no se reclama justicia en nombre de la igualdad, sino justicia solo si es compatible con una visión ideológica previa, a saber: que toda mujer que denuncia dice la verdad y que todo hombre acusado es culpable por defecto.
«La ley protege y avala lo que una mujer dice como verdadero», declaró la ministra Redondo, sin que haya existido ningún desmentido. Esta afirmación es profundamente reveladora: en ella se ampara la exigencia de que la declaración de la mujer sea suficiente no ya para abrir una investigación, sino para condenar, incluso si faltan elementos objetivos de prueba.
¿Y qué ocurre si no se condena? Entonces, según ese razonamiento, el sistema judicial falla. No por falta de pruebas, sino porque no se ha asumido el relato de la mujer como verdad judicial indiscutible. Así lo expresó también Montero cuando defendía que «no se puede estar permanentemente cuestionando la palabra de las mujeres».
Pero esto es precisamente lo que hace un tribunal de justicia: cuestionar, examinar, contrastar, verificar. La prueba no es creencia, es contraste. Y el derecho no opera con fe sino con hechos.
Una sentencia que defiende garantías, no un acusado
El tribunal catalán, lejos de adoptar una posición negacionista o despectiva para con la denunciante, ha explicado con claridad su decisión: no se trataba de valorar la credibilidad subjetiva de la mujer, sino la fiabilidad objetiva de su relato. Esta distinción –entre credibilidad (impresión) y fiabilidad (corroboración)– es clave. La primera responde a una percepción emocional. La segunda, a un análisis jurídico de hechos probados. El tribunal ha señalado que no existían pruebas suficientes que permitieran afirmar más allá de toda duda razonable de que Alves cometió el delito y, por tanto, ha aplicado la presunción de inocencia, como manda el artículo 24.2 de la Constitución española.
No se ha dicho que sea inocente, sino que no se ha acreditado su culpabilidad con el nivel de exigencia que requiere una condena penal. Esta es la base del derecho penal en cualquier sistema democrático. Pero el feminismo de género lo rechaza de pura cepa, porque en su lógica no cabe el equilibrio entre derechos. Solo uno debe prevalecer: el de la mujer que denuncia.
La «perspectiva de género» como amenaza estructural
Esta forma de concebir la justicia no es nueva, pero sí está cada vez más consolidada en España. Desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se introdujo por primera vez en el ordenamiento una asimetría penal basada en el sexo del agresor y la víctima. Para un mismo acto violento, si lo comete un hombre contra una mujer en el marco de una relación de pareja, la pena puede ser significativamente mayor, incluso si las circunstancias objetivas del hecho son idénticas.
Esto rompe el principio «a igual delito, igual pena», consagrado en el derecho penal clásico. Las agravantes o atenuantes permiten modular las penas en función de las circunstancias, pero no de la identidad sexual de los implicados. Solo los regímenes autoritarios han justificado históricamente diferencias penales por razones de identidad.
Más preocupante es aún la tendencia, ya practicada en los delitos de odio, de invertir la carga de la prueba. En casos de acusación de homofobia o transfobia, el acusado debe demostrar su inocencia. Ahora se pretende aplicar esta lógica a los delitos sexuales: quien acusa es verdadero por defecto, y quien es acusado debe probar que no lo hizo. El resultado es la ruptura total del principio de presunción de inocencia.
Hacia una justicia subordinada al relato ideológico
Lo que se está reclamando desde el poder no es una justicia más sensible ni justa. Es una justicia subordinada a una narrativa ideológica, donde las reglas del juego cambian según el sexo, la identidad o la adscripción colectiva de los implicados. Y esto no es igualdad, es supremacismo legal.
Esta «perspectiva de género» se convierte así en un instrumento de poder: quien la comparte está legitimado, quien la cuestiona es sospechoso. No importa el contenido del proceso judicial, importa si la sentencia sirve a la causa. Y si no lo hace, se descalifica al juez, se presiona a las instituciones y se reescriben las leyes para que encajen con la ideología.
Lo grave no es solo que esta deriva avance. Lo grave es que ya se ha instalado en buena parte del ordenamiento jurídico español, sin apenas resistencia institucional, mediática ni académica.
Conclusión: el Estado de derecho en peligro
La sentencia sobre Alves es un punto de inflexión. No porque sienta un precedente judicial preocupante -al contrario, reafirma garantías básicas-, sino porque ha dejado al descubierto la reacción del poder político ante una sentencia que no encaja en su marco ideológico.
Cuando desde el Ejecutivo se cuestiona públicamente a los jueces, se pretende definir por ley qué testimonio debe considerarse verdadero, exigiendo que los tribunales dicten conforme a una visión ideológica de los hechos, no estamos ya ante una discrepancia. Estamos ante una ruptura con el Estado de derecho.
Lo que se pretende consolidar, bajo el pretexto de proteger a las mujeres, es un nuevo modelo judicial en el que la igualdad ante la ley desaparece y los derechos fundamentales se subordinen a la identidad de género. Un modelo en el que ser hombre es una condición de sospecha permanente.
La historia demuestra que cuando el poder exige fe ideológica en lugar de pruebas, y cuando el derecho deja de ser escudo para convertirse en herramienta de reeducación social, lo erosionado no es solo la justicia, sino la libertad.
La ley protege y avala lo que una mujer dice como verdadero, declaró la ministra Redondo, sin que haya existido ningún desmentido Compartir en X