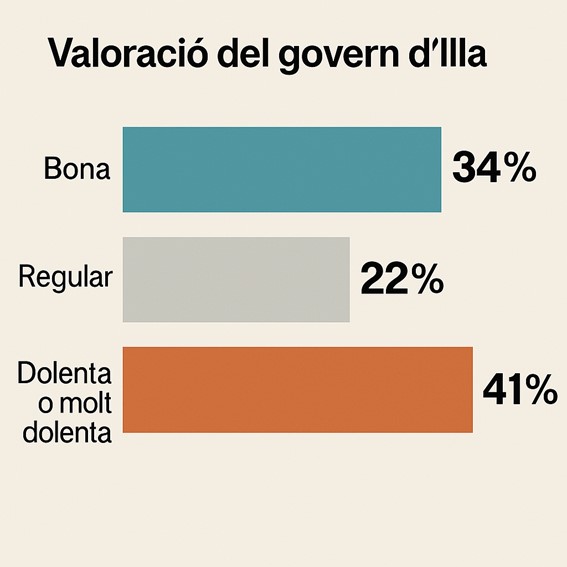Cada octubre, el Parlamento de Cataluña abre curso como si fuera una escuela cansada: con los pupitres llenos de viejos manuales, un cierto murmullo de rutina y la sensación de que nada esencial cambiará. Este año, el presidente Illa habló cien minutos —un número redondo, confortable, casi de maratón burocrático— para exponer su visión del país. Sin embargo, el resultado fue una sesión donde el país quedó pequeño dentro del discurso, como si Cataluña fuera una oficina en la que solo hay que administrar la luz y el agua.
Illa, que se ve a sí mismo como un hombre serio, quiso transmitir rigor y serenidad. El efecto, sin embargo, fue el de una gravedad sin peso. En un país acostumbrado a los discursos inflamados y a los sueños de independencia, su voz plana y metódica parecía una promesa de normalidad. Pero el problema es que la normalidad, sin proyecto, se convierte en un ejercicio de inercia. Y en Cataluña, la inercia lleva ya demasiados años gobernando.
Una cascada de millones, planes y compromisos que, en ausencia de un relato coherente, se evaporaban como humo
El presidente Illa desplegó en el Parlament un repertorio de iniciativas y cifras como si recitara el número premiado de la lotería de Navidad. Una cascada de millones, planes y compromisos que, en ausencia de un relato coherente, se evaporaban como humo. Jordi Pujol ya había practicado, con más nervio y sentido de país, esa estrategia de la multiplicidad: “hacer cosas”. Pero esto respondía a una visión. Hoy, “hacer cosas” parece ser el único objetivo.
El Illa de la gestión –de la “Cataluña en marcha”– no dijo ninguna palabra nueva sobre los grandes problemas estructurales.
El catalán, por ejemplo, vive una de las situaciones más frágiles del último medio siglo. El declive de la lengua es visible en la vida cotidiana, en las empresas, en los medios e incluso en las instituciones que deberían protegerla. Pero el debate político se ha refugiado en chistes y gestos simbólicos: carteles bilingües, polémicas sobre el uso en las escuelas, y poco más. La lengua –como tantas otras cosas– ha dejado de ser una cuestión de Estado.
El segundo silencio clamoroso fue sobre la política energética. Cataluña, dependiente de las nucleares e incapaz de ofrecer una alternativa realista, vive en una especie de desconexión fingida. En Madrid o Bruselas, la energía es tema de estrategia; aquí, es una nota a pie de página. El debate sobre el futuro productivo, la transición verde o la reindustrialización suena lejos, como si no fuera con nosotros.
El tercer gran fracaso —y quizás el más grave— es el del sistema educativo. Hace un siglo, Cataluña quería ser el motor pedagógico de la península; hoy, pese al autogobierno y los recursos, se ha convertido en la cola de España. Illa, en lugar de afrontar el problema con coraje, se limitó a invocar cifras de mejora y promesas de planes. Pero la escuela catalana no es ya un propósito de excelencia, sino un reflejo de la decadencia social.
L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad de Cataluña, que se dice pronto, es la última víctima.
Cuando apareció el tema de la inseguridad, el presidente respondió con estadísticas optimistas y promesas de efectivos. Pero la realidad, tozuda, es que ciudades enteras viven bajo un sentimiento de impotencia. Hay barrios que parecen territorio perdido, «comanches» urbanos donde los Mossos hacen razias simbólicas antes de volver al cuartel. Una imagen que recuerda, con ironía triste, la guerra de Vietnam: el poder envía tropas, simula que gana y se vuelve. L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad de Cataluña, que se dice pronto, es la última víctima. El fracaso del Departamento de Interior es muy peligroso para todos.
La emigración de los jóvenes cualificados y la falta de políticas familiares dibujan un futuro de residencias llenas y escuelas vacías.
Tampoco apareció ninguna reflexión seria sobre la natalidad, la familia o la demografía. La Cataluña que se va envejeciendo se consolida como un país sin relevo generacional, sustituido lentamente por un mosaico de inmigraciones diversas. La emigración de los jóvenes cualificados y la falta de políticas familiares dibujan un futuro de residencias llenas y escuelas vacías. Pero el Parlamento no habla: unos por ignorancia, otros por miedo, y algunos porque es más cómodo colgar banderas que afrontar realidades. ¿Por qué no abordan la necesidad de políticas que apoyen con fuerza a la familia y la natalidad?
El gran titular de Illa fue la vivienda
200.000 nuevos pisos en cinco años. Una cifra tan ambiciosa como improbable. La promesa es un clásico: poner el horizonte más allá de la legislatura, para poder jugar con el tiempo y la memoria corta de los votantes. En un contexto normativo y administrativo asfixiante, construir 40.000 viviendas anuales es una quimera. Y, sin embargo, la magnitud del reto debería servir para pensar en un rediseño del país: repoblar el interior, repensar la movilidad, repescar pueblos. Pero la política catalana prefiere el parche a la visión. Necesitamos una nueva Cataluña para 8 millones de personas.
La Generalitat se jubila poco a poco, literalmente, y el presidente parece resignado a acompañarla en silencio.
Illa es descrito por los suyos como un gestor serio, pero su problema no es la seriedad: es la pequeñez de su ambición. Ante una administración pública envejecida y fragmentada —la más compleja de España, con cientos de órganos autónomos y cargos designados por fidelidad más que por mérito—, no existe ningún plan de reforma. La Generalitat se jubila poco a poco, literalmente, y el presidente parece resignado a acompañarla en silencio.
El Parlamento, mientras, se dispersa en frivolismos internacionales o debates simbólicos. Las cuestiones fundamentales -productividad, inmigración, partitocracia- no tienen espacio. La democracia catalana se ahoga en sus propios rituales, convertida en una máquina de autorreferencia. Los partidos, que deberían ser instrumentos, se han convertido en enfermedad: el verdadero cáncer de la política, más devastador que cualquier populismo.
Gobierna con una mayoría precaria, pendiente de contentar a ERC y Comuns, de no irritar a Junts ni perjudicar al PSOE de Sánchez.
Illa, en definitiva, es el reflejo de este sistema. Demasiado débil para ser presidente de verdad, demasiado dependiente para ser independiente. Gobierna con una mayoría precaria, pendiente de contentar a ERC y Comuns, de no irritar a Junts ni perjudicar al PSOE de Sánchez. Es, como diría Pla, un hombre de buena voluntad atrapado en la telaraña de la política moderna: mucha gestión, poca visión. Montilla, que nadie consideró nunca un visionario, resulta, en comparación, casi un estadista.
Cataluña está, dice Illa, «en marcha». La duda es hacia dónde. La dinámica del cangrejo —esa marcha atrás que llamamos progreso— parece ser la más fiel metáfora de nuestro tiempo. El país sigue avanzando, sí, pero con el espejo retrovisor como brújula.
Illa en el Parlamento. “El país en marcha”… ¿hacia dónde? Compartir en X