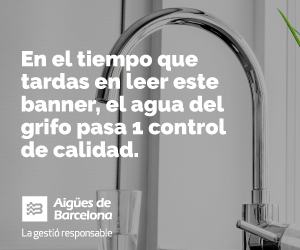Con la Segunda Guerra Mundial se abrió un nuevo período de la historia mundial que tenía como sujeto principal a Estados Unidos, y más concretamente su ejército y el dólar, convertido en moneda de reserva mundial. Su dinámica ha llevado a lo que conocemos como globalización y, en la práctica, a la financiarización de la economía.
No es un cambio irrelevante. En la práctica significa un proceso económico y social en el que las finanzas adquieren una importancia dominante en el funcionamiento de la economía y en la toma de decisiones políticas, empresariales e individuales.
La generación de beneficios deja de depender principalmente de la producción o comercio de bienes y servicios, pasando a centrarse cada vez más en actividades financieras y especulativas, como inversiones en mercados de capitales, endeudamiento, titulización, derivados financieros y otros instrumentos de ingeniería financiera. Se caracteriza por el predominio del sector financiero frente al productivo.
Financiarización es también orientación a corto plazo: prioridad en la rápida obtención de ganancias especulativas frente a inversiones productivas a largo plazo. Aumento del endeudamiento: tanto a nivel público como privado, impulsado por la expansión del crédito. Especulación financiera: incremento de operaciones especulativas, favorecidas por la liberalización de los mercados financieros globales. Impacto social y económico: profundización de la desigualdad económica, volatilidad económica, y una creciente desconexión entre el valor financiero y la economía real.
La globalización ha compensado en parte estos males, como muestra la «curva del elefante» de Branko Milanovic, el gráfico más influyente de la última década, que, pese a su simplificación, sirve para explicar con trazo grueso un auge dominado por economías asiáticas emergentes, especialmente China, y la correspondiente reducción de la dimensión de la pobreza en términos estadísticos por esta causa. Los ingresos estancados o incluso en descenso para la clase media baja del mundo rico, países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y un fuerte crecimiento del uno por ciento global más importante.
Las reacciones políticas a todo esto, lo que simplificando podemos llamar la hegemonía de Wall Street, están a la vista y, en el caso de Estados Unidos, significan un déficit presupuestario del 6,4% del PIB, más del doble que el español y una deuda de 36 millones de dólares, un consumo interior en gran parte basado en el crédito, y una economía que consume mucho más de lo que produce y unas infraestructuras cada vez más viejas si no deficientes.
Ser el agente de la globalización implica una exigencia más: tener una fuerza militar que intervenga en la misma escala. Estados Unidos ha dimensionado su ejército para sostener dos grandes guerras simultáneamente. Resultado: un gasto militar de 900.000 millones de dólares. Las élites de Estados Unidos y occidentales por lo general viven bien bajo esta burbuja, que tiene, sin embargo, un problema incluso para los más beneficiados: es insostenible, seguida de otro problema aún mayor. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Trump ha tenido el valor de hacerlo y ha causado espanto y conmoción en la mayor parte del mundo. Lo hace aparentemente por una vía brusca, aunque está por ver si detrás no hay una estrategia negociadora mucho más sofisticada, y en cualquier caso los resultados son dudosos para Estados Unidos, pero la duda no es una catástrofe.
Para Europa significa claramente que se ha terminado el paraguas estadounidense. Y ahora veremos lo que significa en términos de factura.
Todo esto es demasiado serio para transformarlo en una película de “buenos y malos”, por eso desde Converses presentamos un análisis que ofrece una perspectiva amplia que ayude a interpretar en lugar de ponernos a dictar sentencias y a castigar a culpables.
1- Contexto de los nuevos aranceles y reacción inicial
El 2 de abril de 2025, el presidente Donald Trump concretó su promesa de implantar aranceles universales en las importaciones de casi todos los países, incluyendo socios importantes de Estados Unidos como la Unión Europea (UE), China, Japón y Reino Unido. La medida consiste en un arancel base del 10% para todas las importaciones hacia EE.UU., complementado con gravámenes adicionales mucho más altos para ciertos blogs y países. Así, la UE se enfrenta a un 20% total sobre sus productos, Reino Unido un 10% (sin recargos adicionales), mientras que China, Japón y otros socios asiáticos como Corea del Sur e India ven aranceles que superan el 25–30%.
Trump justificó estos aranceles, que algunos medios llamaron “aranceles recíprocos”, argumentando que otros países habían mantenido durante décadas barreras o prácticas desleales que perjudicaban a la industria norteamericana. Su administración también señaló que esperaba recaudar con ello cientos de miles de millones de dólares anuales, buscando reducir la deuda pública y forzar a los socios comerciales a renegociar acuerdos más favorables a los intereses de EEUU.
La reacción mundial fue inmediata. Las bolsas cayeron de forma notable ante el temor a una recesión global, ya que esta medida implicaba una escalada de la guerra comercial.
La UE condenó abiertamente la imposición de estos aranceles, calificándolos de “injustificados” y advirtiendo que respondería con contramedidas proporcionales.
Alemania, Francia e Italia criticaron la falta de respeto a las normas de la OMC y resaltaron el posible impacto negativo sobre el comercio transatlántico.
Por su parte, China y Japón también deploraron la iniciativa, mientras que en Estados Unidos surgieron divisiones dentro del propio Partido Republicano, con legisladores que temen represalias contra productos agrícolas o manufactureras.
Este panorama abre la puerta a un período de tensión, incertidumbre y posible reconfiguración del orden comercial.
La cuestión ahora, a la espera de las negociaciones, es interpretar lo que puede ocurrir. Para presentar una respuesta ofrecemos varios escenarios:
2- Pros y contras para Estados Unidos: un debate entre escuelas económicas
Las consecuencias de estos aranceles para la economía de EE.UU. pueden analizarse desde diferentes tradiciones de pensamiento. A continuación, se exponen los pros y contras que plantean la escuela neomercantilista, el enfoque keynesiano, la perspectiva clásica (librecambista) y la visión neoliberal/globalista.
2.1. Enfoque neomercantilista
Los economistas y asesores cercanos a posturas neomercantilistas destacan los siguientes argumentos a favor de la medida:
- Protección de la industria nacional y creación de empleo en EE.UU. Con los aranceles se dificulta la entrada de productos extranjeros, favoreciendo la producción interna. Se espera que los consumidores y empresas opten por “productos Made in USA”, impulsando la reapertura de plantas manufactureras y generando nuevos puestos de trabajo. Sectores tradicionalmente castigados por la competencia global (acero, textil, automoción) podrían beneficiarse al no enfrentarse a importaciones tan baratas.
- Reforzar la soberanía económica. Se argumenta que, al proteger industrias clave, EEUU reduce su dependencia de naciones que podrían ser rivales geopolíticos, como China. Disminuir la vulnerabilidad de las cadenas de suministro se considera esencial para la seguridad nacional y la estabilidad de la economía.
- Corrección del déficit comercial. EEUU arrastra un déficit comercial crónico cercano a 1,2 billones de dólares. Para el enfoque neomercantilista, encarecer bastante las importaciones a una disminución del volumen importado, ayudando a reducir el déficit. Paralelamente, el país podría presionar a otras economías para que eliminen sus propias barreras y compren más productos estadounidenses.
- Recaudación fiscal. El gobierno calcula que los gravámenes podrían generar cientos de miles de millones de dólares anuales. Se contempla destinar parte de estos ingresos a reducir la elevada deuda pública. Desde esta perspectiva, el arancel funciona como un impuesto a productos extranjeros que, en teoría, podrían acabar pagando a sus exportadores.
Sin embargo, incluso en la visión neomercantilista se reconoce el riesgo de que otros países respondan con represalias, perjudicando el acceso de las exportaciones estadounidenses a mercados clave. Además, si la protección se mantiene durante mucho tiempo, algunas industrias podrían perder competitividad a nivel internacional, al relajarse la presión competitiva externa.
2.2. Enfoque keynesiano
Los economistas keynesianos tienen una posición más matizada. Por un lado, si la economía estadounidense no estuviera en pleno empleo, encarecer las importaciones podría reorientar el gasto de los consumidores hacia la producción interna, impulsando la industria local. A corto plazo, se inyectaría demanda agregada en el aparato productivo de EE.UU. y se generarían ingresos por los aranceles.
Sin embargo, la mayoría de los keynesianos resaltan que, en la situación de 2025, con la economía en expansión y la inflación moderada, un choque proteccionista de esta magnitud podría disparar los precios internos (por el encarecimiento de bienes extranjeros y de los inputs importados). Esto supondría una presión inflacionaria que llevaría a la Reserva Federal a repensar sus políticas monetarias y, potencialmente, a elevar los tipos de interés. El efecto sería un enfriamiento de la economía, con el peligro de caer en estanflación (estancamiento más inflación). Además, los países afectados probablemente adoptarían represalias arancelarias contra los productos estadounidenses, perjudicando a las exportaciones de sectores como la agrícola (soja, maíz) o la fabricación de aviones y bienes de capital. Así, el saldo neto podría derivarse en un menor crecimiento que el buscado por la política de Trump.
Y para el próximo día seguiremos con los demás enfoques restantes, la perspectiva clásica (librecambista) y la visión neoliberal/globalista, así como las consecuencias para Europa y el balance final .
Todo esto es demasiado serio para transformarlo en una película de “buenos y malos”, por eso desde Converses presentamos un análisis que ofrece una perspectiva amplia Compartir en X