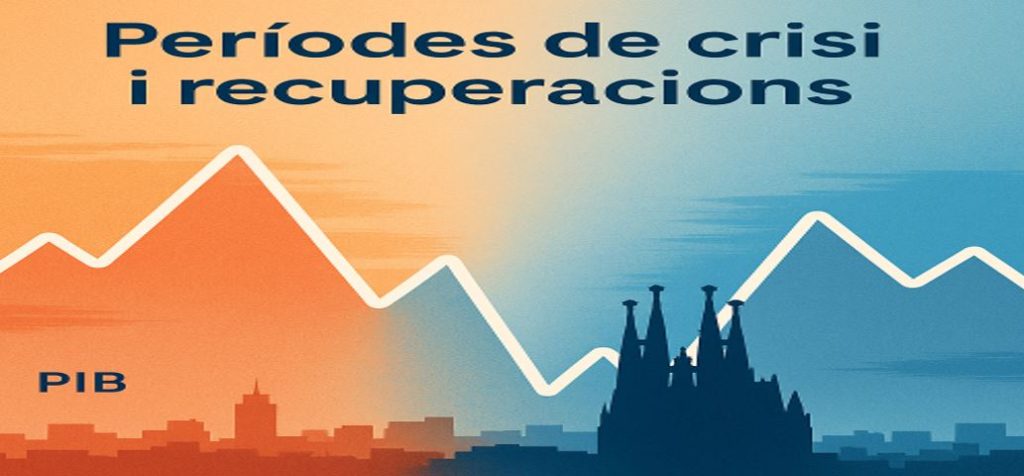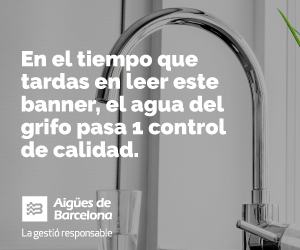En la tercera década del siglo XXI no tiene sentido establecer diagnósticos y proponer soluciones como cien años antes. La catalanidad, el catalanismo, la nación catalana, si quiere permanecer debe hacerlo desde su tradición, porque si no ya sería otra cosa extraña a sí misma- una tentación permanente de los débiles partidos políticos catalanes de nuestro tiempo- y confrontarla con las nuevas realidades.
Esta formulación no es posible, carece de sentido, si no se tiene claro cuál es el telos colectivo. Esta es la premisa de partida muy difícil de realizar, porque el telos es más que una finalidad u objetivo, es sobre todo el sentido esencial, aquello a lo que tendemos hasta alcanzar la plenitud y de acuerdo con nuestra naturaleza. Telos implica culminación o perfección: lo que estamos destinados a llegar a ser. ¿Y quién se atreve a definir tal cosa en la Cataluña de hoy?
Hoy no tiene ningún sentido plantearse la cuestión de nuestro destino como pueblo de forma aislada de nuestro contexto en el que nos hemos realizado históricamente: España y Europa; como tampoco tiene sentido aquellos que ven solo la España española, es decir la matriz única surgida de la lengua, que después determina su papel en Europa, y ve en Cataluña y su cultura y lengua catalana una anomalía, un estorbo, que hay que erradicar o en todo caso situar en un plano inferior.
Lo que hace falta formular a partir de la realidad existente y la experiencia histórica es un proyecto común para nuestros tres espacios de identidad y comunidad, Cataluña, España y Europa de memoria, vida y proyecto. Articularlo todo en un mismo marco de referencia, que se concreta y realiza según sus respectivos ámbitos de competencias.
En el nuevo enfoque de un proyecto integrado, dos principios y su aplicación son condición necesaria: el principio de subsidiariedad, tan mal entendido y aplicado, y el renacimiento de las comunidades y todo lo que conllevan de acuerdos fundamentales, tradición y virtudes.
El principio de subsidiariedad y su despliegue
El principio de subsidiariedad forma parte del acquis de la UE, constituyendo una de las normas centrales por las que se rige, pero tiene una práctica bien confusa fruto de una concepción hecha a lo largo de los tiempos en función de las oportunidades políticas. Una concepción integral de este principio significa que, la instancia social de orden superior no debe asumir lo que puede realizar adecuada y responsablemente una instancia inferior; además, debe ayudarla cuando sea necesario, coordinarla y respetar su iniciativa, siempre en orden al bien común.
Dicho de otro modo: primero actúan la persona, la familia y los cuerpos intermedios; el nivel superior interviene solo para apoyar, nunca para sustituir o absorber, y ese nivel superior, gobierno catalán, español y europeo, actúan también de acuerdo con el mismo principio.
Esta consideración necesaria significa una redefinición del conjunto de los marcos competenciales, lo que comportaría un mejor y más claro funcionamiento y asunción de sus responsabilidades a la vez que un mayor empoderamiento de los ciudadanos y sus comunidades, porque cuando se habla de participación, una palabra siempre celebrada, significa como condición previa la existencia de subsidiariedad, si no es así dicha participación es un “bluf”.
Regla de oro: el nivel superior empodera al inferior (formación, financiación, coordinación, estándares) para que haga mejor su trabajo y se abstiene de absorber lo que el inferior puede hacer bien y de forma responsable.
Un esquema para decidir.
- ¿Hay capacidad real abajo? Sí, si apoya; si no, suplencia temporal.
- ¿Qué resultado público exige el bien común? Define estándares mínimos y medida.
- ¿El apoyo crea dependencia? Diseña salida y revisiones.
- ¿Se escucha a los afectados y cuerpos intermedios? Codiseño y rendición de cuentas.
- ¿Hay duplicidades? Simplifica: una tarea, un responsable.
Y llegados aquí hay que recordar seguramente que es exactamente el bien común, también muy citado, mal explicado y peor aplicado: es el conjunto de condiciones sociales que permiten tanto a los grupos como a los individuos alcanzar más plena y fácilmente su perfección y dignidad personal. No se trata de una suma de bienes particulares, sino de un bien colectivo, indivisible, que se construye y disfruta conjuntamente, de modo que nadie pueda apropiarse de ellos exclusivamente.
Acuerdos fundamentales y tradición
En el sentido de compromisos compartidos que identifiquen y cohesionen una tradición. No son dogmas inmutables: se definen y redefinen históricamente mediante 1) los debates internos de interpretación y 2) las confrontaciones externas con críticos y tradiciones rivales. Así, una tradición es «un argumento extendido en el tiempo en el que ciertos acuerdos fundamentales se van precisando y replanteando».
El proyecto político que proponemos es alternativo y en buena parte contracultural al que hoy es hegemónico, porque este ha demostrado su incompetencia por resolver las crisis y la facilidad para generar nuevas. Se caracteriza por:
- Considerar que hay un bien humano y un fin. Hay naturaleza y telos: florecimiento (eudaimonia) mediante las virtudes.
- Hay unidad de vida. Se concibe la vida como un relato con sentido, no como una suma de episodios desarticulados. Las virtudes te ayudan a mantener el hilo de ese relato en el tiempo. “Quién soy” se entiende por la historia que vivo y las responsabilidades que asumo. Una decisión es buena si encaja con tu relato (tus bienes y promesas), no solo si te da un placer, una ganancia inmediata. Es decisivo entender bien la idea de bienes internos: satisfacciones y excelencias que solo puedes lograr practicando bien una actividad según los estándares propios de esa práctica (música, medicina, artesanía, periodismo…). A medida que participas, crece tu habilidad y también el bien de la comunidad Por el contrario, los bienes externos: dinero, fama, poder, posiciones… no dependen de practicar bien y a menudo son de suma cero (si uno los gana, otro los pierde). Un médico, un político, por ejemplo, llevan a cabo bien su vida si buscan la excelencia en su actividad, y no la fama o ganar mucho dinero.
- Racionalidad práctica basada en la prudencia (phronēsis): juzga medios y hasta la luz de bienes objetivos: son cosas que son buenas para el ser humano, por lo que somos (naturaleza y telos), no porque simplemente nos sean placenteras. Perfeccionan capacidades humanas básicas y posibilitan una vida que florece. Por ejemplo, vida y salud, verdad/conocimiento (educación, investigación, comprensión), amistad/comunidad (lealtad, pertenencia, familia). Justicia (respecto debido, orden equitativo). Belleza/juego (experiencia estética y lúdica). Razonabilidad práctica (gobierno de la propia vida con prudencia). Apertura al trascendente (pregunta por el sentido, religión). Tu relato vital tiene consistencia cuando eliges y mantienes compromisos que sirven de bienes objetivos. Las políticas públicas deben favorecer esta elección, por la elemental razón de que no todos los bienes son iguales.
- Lenguaje moral. Virtudes, vicios, bienes internos/externos; crítica del emotivismo.
- Justicia. “Dar a cada uno lo que se le debe” según el telos y función social; mérito y bien común. Por ejemplo: el telos de un cuchillo es cortar bien; el de la universidad buscar la verdad; el del periodismo informar verdaderamente; el de la vida personal constituye un relato coherente de bienes objetivos. El telos de la vida colectiva es el bien común, que guía leyes y políticas, las instituciones deben custodiar sus condiciones, que hacen más accesible los respectivos telos.
- Autoridad práctica. Tradición y comunidad educan las virtudes; cuerpos intermedios fuertes.
- Instituciones y mercado. Las instituciones sostienen prácticas con bienes internos; el mercado queda subordinado al bien común.
- Educación moral. Reconocimiento y práctica de los buenos hábitos. Comunidad y virtudes
- Los conflictos y su diagnóstico. La pérdida de teleología que da lugar a desacuerdos interminables; es necesario recuperar la tradición. La pérdida ha significado pasar de una visión en la que personas, prácticas e instituciones se orientan a unos fines intrínsecos (verdad, cuidado, justicia, bien común) a una visión sin fines compartidos, donde solo cuentan los deseos, preferencias, procedimientos o resultados externos (dinero, poder, placeres de los impulsos pasionales y emotivos). Los resultados significan desacuerdos interminables: sin un bien humano compartido, los debates morales no se resuelven; se gestionan (votos, tribunales, protocolos). Emotivismo y retórica: el lenguaje moral se convierte en expresión de gustos y herramienta de persuasión. Gerencialismo/burocracia: si no hay fines internos, mandan expertos; es el imperio y negocio de las grandes consultoras; la ética se fragmenta, se reduce a cumplimiento burocratizado. Instituciones colonizadas: las instituciones, que deberían custodiar bienes internos, se pliegan a los externos (presupuesto, cuota, marca). Fragmentación del yo: sin un telos , la vida pierde unidad. Es uno de los grandes males del tiempo, la falta de sentido en las vidas; muchos proyectos (ahorrar todo el año por 10 días de vacaciones y un millar de selfis) y poca satisfacción sólida por falta de sentido.
- Criterio de éxito. Vida buena y bien común visibles en prácticas florecientes.