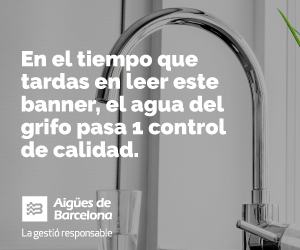En 2024, el precio medio de la vivienda en España ha alcanzado máximos históricos. Según Idealista, el metro cuadrado se sitúa en 2.100 euros, lo que supone un incremento del 38% respecto a 2015.
En Cataluña, y especialmente en Barcelona, la situación es aún más grave: el precio medio supera los 4.000 euros/m² en algunos distritos, mientras que el alquiler medio en la ciudad ronda ya los 1.200 euros mensuales.
En este contexto, hablar de un «problema de acceso a la vivienda» es quedarse corto. Lo que vivimos es una emergencia estructural, largamente gestada por la inoperancia política. En el año en curso la tendencia alcista no se ha reducido, por el contrario, continua. El daño que todo esto produce, primero en las personas, las familias y después en la economía, es apabullante, abrumador
La responsabilidad recae, principalmente, en unas Administraciones Públicas que, lejos de actuar con visión estratégica, han optado por una mezcla de inacción, regulación ineficaz y criminalización del mercado.
La Ley de Vivienda aprobada en 2023, por ejemplo, ha limitado los precios del alquiler en zonas tensionadas, pero sin acompañar la medida de una expansión de la oferta. El resultado ha sido el previsible: muchos propietarios han retirado pisos del mercado y la tensión ha aumentado.
Los más perjudicados son los que se presentan al “casting” en lo que se ha convertido alquilar un piso, con menos ingresos, menos recursos económicos. La medida ha perjudicado a los más débiles económicamente. Suerte que es un gobierno progresista quien aplica tal medida, que expresa muy bien los delirios de la ideología, porque era obvio que eso iba a ocurrir, bastaba con leer sobre el tema para entenderlo.
En siete años de gobierno, Pedro Sánchez no ha puesto en marcha un plan ambicioso de vivienda pública.
Pero este problema no es nuevo. Tras la Guerra Civil y durante la posguerra, la vivienda fue un asunto de Estado. Hoy, sin embargo, las prioridades parecen otras. En siete años de gobierno, Pedro Sánchez no ha puesto en marcha un plan ambicioso de vivienda pública.
El porcentaje de vivienda social en España es del 2,5% del parque total, mientras que en países como Países Bajos o Austria supera el 15%. Y en Cataluña la cifra es aún más baja: apenas un 1,5%. Sánchez lleva siete años gobernando, siete, ha tenido tiempo de actuar en esto y mucho más; la inacción con las viviendas de la SAREB, el banco malo público que acumula el mayor stock de vivienda de España, es de juzgado de guardia.
Mientras tanto, la narrativa pública ha girado hacia la estigmatización de cualquier actividad privada: reformar y revender un piso es «especulación», construir en nuevos suelos es «gentrificación», y los inversores son vistos como enemigos del pueblo.
Esta visión corta impide ver lo evidente: sin iniciativa privada no hay solución posible, pero sin un marco institucional claro, tampoco. Y por si fuera poco, la okupación ha resultado una práctica protegida. Lo que ha hecho el gobierno en su incapacidad extrema- hay una ministra del ramo, que sigue y sigue, ves a saber por qué- es trasladar una responsabilidad pública al sector privado.
la vivienda ha quedado atrapada entre el libre mercado y la hiperregulación, sin estrategia global.
La comparación con otros sectores es reveladora. ¿Por qué no se especula con la sanidad o la educación? Porque el Estado cubre la mayor parte de la oferta. Y por consiguiente actúa como un gran regulador del precio. Si se aplicaran las mismas reglas que rigen el mercado de la vivienda, una consulta médica costaría cientos de euros y una plaza escolar sería un bien muy caro. En cambio, la vivienda ha quedado atrapada entre el libre mercado y la hiperregulación, sin estrategia global.
La raíz del problema es doble: el suelo y la planificación urbana. En España, urbanizar suelo es un proceso lento, caro y lleno de obstáculos administrativos. Solo los ayuntamientos pueden impulsar nuevos desarrollos urbanísticos, pero muchos han optado por congelar planes por presión política o falta de medios. La consecuencia es directa: la oferta de nueva vivienda ha caído en picado desde la burbuja de 2008 y no se construyen más de 90.000 viviendas al año, cuando se necesitarían al menos 150.000. Otras fuentes señalan una cifra mayor solo para estabilizar el mercado.
En Cataluña, el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda fija como objetivo la construcción de 10.000 viviendas sociales anuales hasta 2040. Pero en 2023 no se alcanzaron ni 4.000, y muchas de ellas no están finalizadas. Esta brecha entre discurso y acción es un síntoma de un mal mayor: la falta de visión.
La solución requiere un enfoque de gran escala, casi de economía de guerra: liberar suelo, simplificar licencias, coordinar transporte público e incentivar la innovación en métodos constructivos.
La industrialización del sector –con viviendas modulares, impresión 3D, materiales sostenibles– podría reducir costes, acelerar los plazos y generar empleo de calidad. Todo esto, además, impulsaría una transición verde desde el sector de la construcción, uno de los más emisores de CO₂. Y sobre todo planificar. La situación requiere, si se desean resultados ya, una planificación indicativa para el sector privado y coercitiva para el público y una autoridad que actúe sobre los diversos sujetos y donde todos estén reasentados.
Lo que está en juego no es solo el derecho a un hogar, sino una enorme oportunidad de regeneración económica. La vivienda, si se gestiona con inteligencia, puede ser el motor de un nuevo ciclo de crecimiento sostenible. Pero para ello hace falta lo que no abunda: planificación, cooperación público-privada y gobernantes que, más allá del marketing, tengan una idea clara del país que quieren construir.
Porque el verdadero drama no es solo que la vivienda esté cara. El drama es que nadie parece estar construyendo una solución.
🏘️ ¿Por qué en España es más fácil especular con viviendas que construirlas? La respuesta está en los gobiernos. #Vivienda #CrisisHabitacional #España2024 Compartir en X