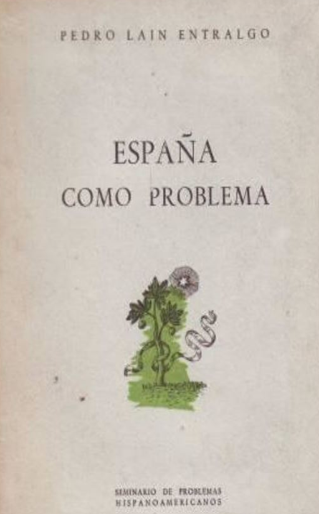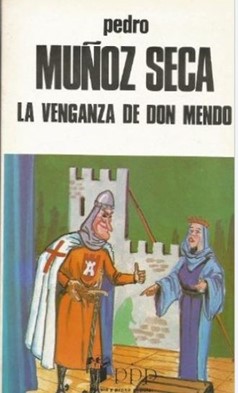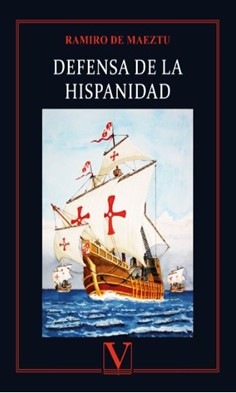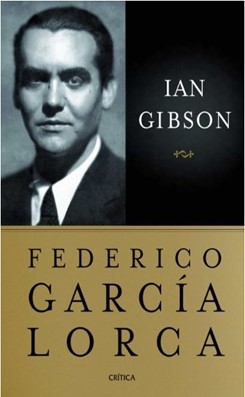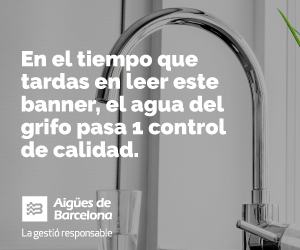Con el epicentro en Arbor, salpicado por Cuadernos Hispano-americanos y por la Revista de Estudios Políticos, tuvo lugar un debate intelectual de envergadura que, una vez más, sacaría al estrado la polémica sobre el “Ser de España”, con la obvia derivación de “Las dos Españas”. La polémica se nutre del enfrentamiento entre falangistas y católicos integristas miembros del Opus Dei.
De la familia de los primeros, Pedro Laín Entralgo publicó, como ya se dijo, “España como problema” (1949) y por la familia nacional-católica Rafael Calvo Serer editó, por su parte, “España sin problema” (1949). La cuestión en síntesis es la siguiente.
La pérdida de poder por parte de los falangistas les forzó a una necesaria reflexión que les llevaría a mediar en la “preocupación metafísica” por definir la esencia de España, que históricamente había llegado a ser una cuestión palpitante e incluso obsesiva dentro de la vida intelectual.
Las aportaciones al respecto por parte de autores de la generación del 98 o del 14 volvían a replantearse (“Idearium español”, 1897, de Ganivet, “En torno al casticismo”, 1902, de Unamuno o “La España invertebrada”, 1921, de Ortega y Gasset y también “Defensa de la hispanidad”, 1934, de Maeztu). Consecuentemente, el falangismo, con Laín Entralgo en la cabeza, argumentaba la existencia de un “problema”: conservadores y liberales, monárquicos y republicanos, unitaristas y separatistas, burgueses y proletarios, urbanos y rurales…
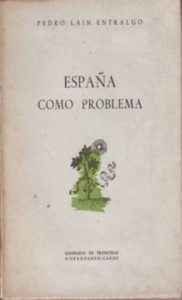
Por su parte, la intelectualidad nacionalcatólica liderada por Rafael Calvo Serer defendía que la idea de las dos Españas, o más concretamente la idea de la “España-verdadera” frente a la de la “anti-España” había sido superada por el resultado de la Guerra Civil que había derrotado y desterrado a una de ellas para siempre y, por lo tanto, quedaban superados los problemas derivados históricamente de la decadencia avistada en el siglo XVII, de las desastrosas consecuencias de la Revolución Francesa del siglo XVIII y de la grave conflictividad política de la España del siglo XIX que habían germinado la anti-España de la Segunda República.
Si para Laín convenía propiciar, en base al “falangismo comprensivo” (del que hablaba Ridruejo), un enfoque no integrista en relación a los vencidos y exiliados, presentando a España como una unidad dinámica y operativa más que como una entidad real, para Calvo Serer, que dicho sea de paso no veía con buenos ojos la “resurrección” de la Falange, lo operativo era proyectar un discurso católico y conservador hacia el exterior, que igualmente beneficiaba en el interior, y así presentar la lenta incorporación en el panorama internacional como una victoria derivada de una Cruzada contra el comunismo. Pérez Embid lo remataba sentenciando que lo relevante era “españolización en los fines y europeización en los medios”.
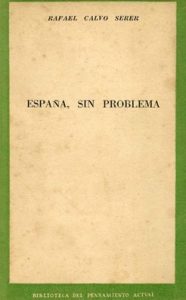
El enfrentamiento Laín-Calvo despertó interés y participación, además de incorporar singularidades en cierta manera propias.
Primero, el referente de base se alejaba relativamente del característico del regeneracionismo decimonónico para centrarse en la percepción machadoriana (“…Españolito que vienes /al mundo, te guarde Dios / una de las dos Españas / ha de helarte el corazón…”).
Segundo, el debate se extendió, sin entrar en aportaciones del pasado, a puntos de vista previos, pero recientes, que no habían tenido la atención debida, ya fuera porque los del interior estaban sujetos a censura, ya fuera porque los del exterior constituían aportaciones inicialmente aisladas. Es el caso, por lo que respecta a trabajos publicados en el país, de “España como preocupación” (1944) de Dolores Franco, alumna de Ortega y esposa de Julián Marías y, en cuanto a los del exterior, de “Menéndez Pelayo y las dos Españas” aparecido en 1943 debido a la pluma de Guillermo de Torre.
En tercer lugar, al punto nodal de la polémica se añadió la novedosa idea de “La tercera España”, que consideraba maniquea la acepción anterior, es decir, “Las dos Españas”, abogando a favor de intelectuales no identificados en ninguno de los bandos en contienda.
La novedad apareció por primera vez en un artículo publicado en una revista francesa (l’Europe Nouvelle, 1937) por un ucraniano, Boris Mirkine, afincado en Madrid y amigo de Niceto Alcalá Zamora, que utiliza el término, igualmente que lo haría Azaña en el importante discurso de las tres “P” (paz, piedad y perdón), pronunciado en Barcelona a punto de finalizar la guerra. Ahora bien, en un entendimiento más estricto, el término se atribuye a Salvador de Madariaga y también a Paul Preston.
A “La tercera España” se asocian diferentes nombres como el de Ortega, Unamuno, Chaves Nogales, Basteiro… y, con cierto énfasis a Julián Marías (Valladolid,1914-Madrid,2005). A este filósofo y ensayista se le considera como una de las figuras más clarividentes en este contexto. Un contexto en el que “España debe volver a ser un proyecto inteligible, una unidad de convivencia con la creatividad necesaria para sintetizar tradición e innovación, enterrando los rencores cainitas y apostando por la esperanza”.
A mayor abundamiento, Marías, en su ensayo “La Guerra Civil, ¿cómo pudo ocurrir?”, asegura que “la única manera de superar el conflicto es comprenderlo, pero sin permitir que su recuerdo se convierta en una fuente de discordia o manipulación”.
La idea de “La tercera España” se mantendrá en el tiempo (llegaría a utilizarse en los debates electorales de la Transición Democrática). Intelectualmente, pues, el tema perdurará, pero oficialmente queda definitivamente clausurado a finales de 1949 al otorgar a la obra de Calvo Serer, frente a la de Laín, el Premio Nacional de Literatura “Francisco Franco”.
La novedosa idea de “La tercera España”, que consideraba maniquea la acepción anterior, es decir, “Las dos Españas”, abogando a favor de intelectuales no identificados en ninguno de los bandos en contienda Compartir en X