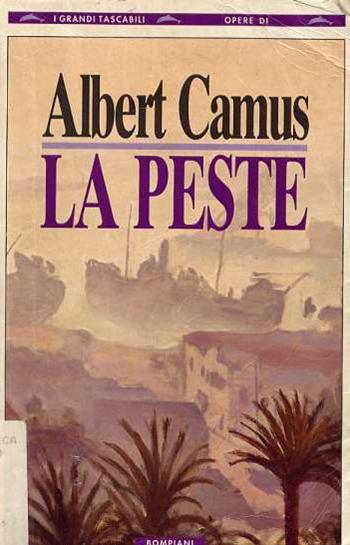Recluidos en casa por el virus, tenemos más tiempo para leer. Y uno de los libros que han vuelto a ponerse de moda, tres cuartos de siglo después, es La peste, de Albert Camus, uno de los padres espirituales de la generación de setentones que somos mayoría en este colectivo. Para varios de nosotros es la enésima relectura, en algunos casos en ejemplares muy zurrados, desencolados y con abundantes anotaciones y subrayados en varios colores, pues a Camus lo leíamos con la mayor atención.
Los personajes nos saludan desde sus páginas como viejos amigos, no por las largas ausencias menos queridos: Tarrou; el doctor Rieux; el padre Panelou; Rambert; el aspirante a escritor víctima de su perfeccionismo, que cambiaba una y otra vez los adjetivos sin acabar de encontrar el idóneo, o el viejo asmático que, con movimientos regulares, trasvasaba guisantes de una marmita a otra para matar el tiempo: “Es muy sencillo, cada quince marmitas necesito un tentempié”.
La evolución espiritual y moral de Camus pasó tres etapas: el disfrute despreocupado de la vida, el absurdo y el humanismo ateo. La primera está reflejada en este pequeño gran libro que es Bodas , las bodas del hombre y la naturaleza en la costa argelina del mar latino, cerca de Orán, la ciudad apestada: “Me arrojaba desnudo sobre las matas de ajenjo para que su perfume penetrara en mi cuerpo… Fuera del sol, los besos y los perfumes salvajes, todo me parecía fútil… dichosos los que han visto estas cosas… amo demasiado la vida para no ser egoísta”. Camus, hijo de madre española, nunca se sintió a gusto en la Europa de cielos eternamente plomizos, él pertenecía al sur de sol implacable: “Sentir sus lazos con una tierra, su amor por algunos hombres, saber que hay un sitio en el que el corazón siempre encontrará sosiego, son ya suficientes certezas para la vida de un hombre”.
En El extranjero ha desaparecido la alegría de vivir, el sosiego, el mundo ha perdido sentido, todo es absurdo. Piensa en suicidarse, pero no lo hace porque incluso el suicidio sería absurdo. El propio Camus moriría, con apenas cuarenta y seis años, en un accidente de coche, esa forma de muerte absurda del hombre contemporáneo.
Su obra cumbre, La peste , es una profunda reflexión sobre el bien y el mal, el sufrimiento, la disyuntiva entre solidaridad humana y felicidad individual. Algunos de los pasajes de la novela parecen describir situaciones y reacciones psicológicas de las últimas semanas: la difusión geométrica del virus, la inevitable cuarentena, la escuela convertida en hospital de emergencia, la incredulidad en un primer momento de que algo así pueda ocurrir aquí y ahora, la reacción inicial de las autoridades no queriendo inquietar a la ciudadanía: “La opinión pública es sagrada; sobre todo nada de pánico”. Decir la verdad antes de hora puede ser peligroso: “Siempre llega un momento en la historia en que el que dice que dos y dos son cuatro es condenado a muerte”.
“La única cosa que me interesa es encontrar la paz interior”, dice Tarrou. Y esa paz, la tranquilidad de conciencia, sólo la da ayudar a los demás, la solidaridad humana ante la desgracia. Rambert puede irse de la ciudad para reunirse con su mujer, pero se queda, renunciando a su felicidad para ayudar en la lucha contra la plaga: “Nada en el mundo merece que uno se aparte de lo que ama; y sin embargo yo me aparto, sin que pueda saber por qué”. El doctor Rieux razona: “Si creyera en un Dios todopoderoso, en vez de cuidar a los hombres le dejaría a él este trabajo”. Es la formulación del humanismo ateo, la última etapa de la evolución de Camus. “Lo que hay de positivo en los hombres es más que lo que hay de negativo”, concluye.
Acaba así la obra: “El virus de la peste no muere ni desaparece jamás, puede permanecer dormido durante decenas de años… tal vez llegará el día en que, para desgracia y enseñanza de los hombres, la peste despertará sus ratas y las enviará a morir en una ciudad feliz”. Ha llegado ese día. ¿Cuáles deben ser las enseñanzas que sacar del coronavirus? Tal vez, ante todo, ser conscientes de la indigencia del ser humano. Nuestra generación parecía muy privilegiada: la primera en siglos, por no decir en la historia, sin ver una guerra; habiendo pasado de ser un país pobre a rico; con la esperanza de vida casi mayor del mundo, no habíamos sido puestos a prueba por una hecatombe colectiva. Desde ahora ya no podremos decir lo mismo. La desgracia común impone la superación de las miserias de la vida cotidiana, entre ellas las de la vida política. Se impone una solidaridad humana elemental, entre personas y entre países. Esforcémonos por sacar, cada uno, las enseñanzas del virus, desmintiendo “a aquellos que –en las palabras de Camus– creían que la peste puede venir y volver a marcharse sin que nada cambie en el corazón de los hombres”.
Con posterioridad a La peste , escribió El hombre sublevado , que le valió un ataque inmisericorde de Sartre. En él reivindica el valor de la libertad, y de la exigencia moral: “La moralidad es posible, pero sale cara”. Camus nunca habría aceptado que ambas cuestiones fueran sacrificadas en el altar de la peste.
Publicado en La Vanguardia el 1 de mayo de 2020