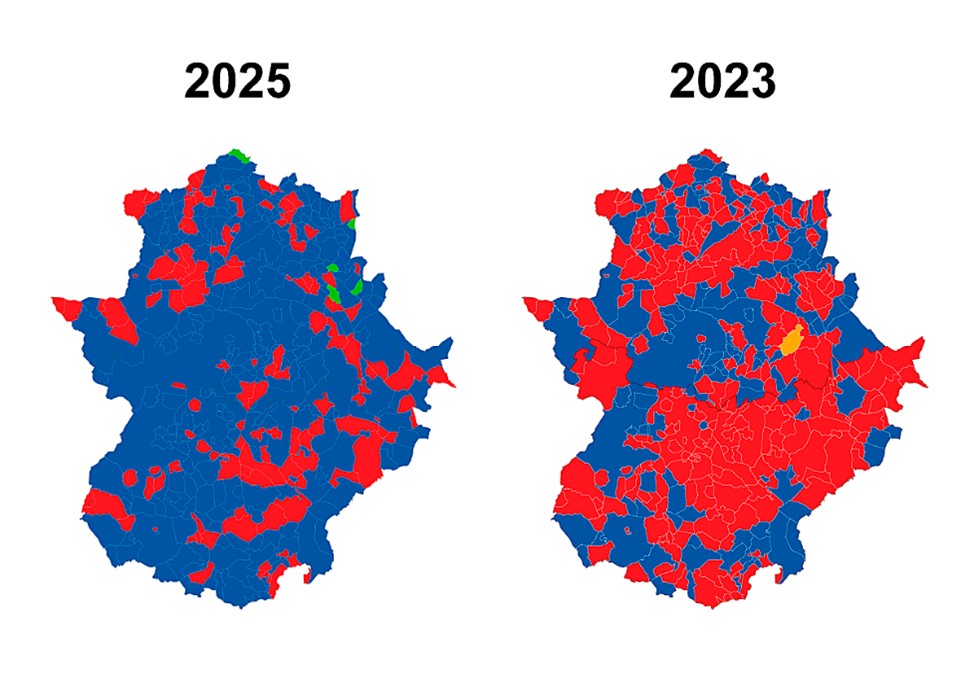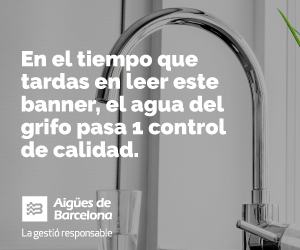En términos históricos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha sido, en muchas ocasiones, más parte del problema que de la solución en España. La única excepción significativa fue el largo mandato de Felipe González, tanto en el gobierno como en la oposición democrática. Durante este período, el PSOE se convirtió en un actor clave de la Transición española, contribuyó a la construcción del estado del bienestar, consolidó la incorporación de España en la Unión Europea y fundamentó su participación en la Alianza Atlántica.
Sin embargo, esta etapa excepcional difiere profundamente de la trayectoria histórica del PSOE. En ese momento, el partido adoptó una forma de gobernar que no demonizaba al adversario político, sino que consideraba la alternancia en el poder como un acto normal en democracia, como ocurre en Europa. Esta actitud contrasta radicalmente con el PSOE actual, cuyo liderazgo niega la legitimidad democrática al adversario y se centra en retener el poder a cualquier precio.
El peso de la influencia alemana
El éxito del PSOE bajo González no puede entenderse sin la ayuda decisiva de la socialdemocracia alemana y los poderosos sindicatos alemanes, que transformaron a un pequeño grupo de militantes en una alternativa de gobierno viable. Sin esa influencia, el PSOE habría seguido siendo una fuerza política marginal, fragmentada y en competición con otros partidos socialistas regionales, como el PSC en Catalunya. En las primeras elecciones democráticas, esta intervención fue clave para evitar el sorpasso del Partido Comunista Español, un fenómeno que también se repitió en Portugal, donde lograron frenar al Partido Comunista liderado por Álvaro Cunhal, con diferencia el más fuerte en la oposición clandestina en el régimen.
La prioridad de la socialdemocracia alemana era impedir que los partidos comunistas accedieran al poder en Europa occidental. Por ello, el PSOE nunca consideró pactar con el Partido Comunista Español, en consonancia, además, con la tradición anticomunista del socialismo en el exilio, marcada por su experiencia durante la Segunda República.
La Segunda República y la deriva bolchevique
El PSOE contribuyó decisivamente a traer la Segunda República, pero su apoyo estaba lejos de ser mayoritario. La República nació después de unas elecciones municipales en las que las fuerzas republicanas ganaron en las grandes ciudades, pero perdieron en el cómputo global. Sin embargo, la debilidad de las fuerzas monárquicas y del propio rey permitió el cambio de régimen. En el gobierno constituyente, los socialistas, junto con Azaña, impulsaron una Constitución que buscaba ajustar cuentas con la otra mitad del país, lo que aumentó la polarización.
El liderazgo de Largo Caballero marcó una clara inclinación bolchevique del PSOE, priorizando la toma y mantenimiento del poder por cualquier medio, incluida la violencia. Esto quedó patente en la insurrección de 1934, que, a pesar de fracasar en la mayor parte de España, fue particularmente cruenta en Asturias. En Catalunya, Esquerra Republicana aprovechó el intento para declarar el Estado catalán en el marco de la federación española.
Estas acciones contribuyeron a la inestabilidad de la República, exacerbando la polarización y la violencia, a veces más intensa que la ejercida por grupos como la Falange por la simple razón de que eran mucho más minoritarios. El empeño en su orientación anticatólica y el retraso en abordar la cuestión clave de la reforma agraria fueron factores que contribuyeron a debilitar los apoyos, ya de por sí limitados, al primer gobierno republicano, que además contaba en el campo sindical con la dura competencia de la CNT anarquista.
El declive del liderazgo reformista
En el exilio, el PSOE moderó sus planteamientos, pero siguió anclado en posiciones, como la república, que habrían dificultado la transición, que hasta la dirección de Felipe González rechazaban, abogando por la ruptura. Fue González y su generación de dirigentes quienes hicieron posible el cambio. Pero ahora la excepción del liderazgo de Felipe González y su generación ha desaparecido. Figuras como Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba ya no están por razones de edad o por desaparición física, y sólo quedan excepciones como Emiliano García-Page, cuya influencia está limitada. El PSOE actual está muy lejos de aquella tradición reformista y pragmática que caracterizó la transición.
Bajo el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora Pedro Sánchez, el PSOE ha reanudado una visión cainita de la política, en la que la confrontación es la norma y el poder es el único objetivo. Esta lógica permite justificar cualquier acción, desde alianzas con partidos independentistas hasta una corrupción estructural como la vista en los ERE de Andalucía, pasando por la utilización de los poderes del Estado en beneficio del partido.
Otra tradición del PSOE es el pacto con fuerzas nacionalistas vascas y catalanas, práctica que, si bien ha contribuido al autogobierno de estas comunidades, también ha generado inestabilidad. La constante cesión de competencias y recursos ha creado un escenario de tensión permanente. El gobierno del Estado, sobre todo en relación al País Vasco, da la sensación de que todo puede cederse a cambio de votaciones coyunturales en el Congreso.
Un presente preocupante
El PSOE actual, centrado en la permanencia en el poder a cualquier precio, ha desmantelado equilibrios fundamentales entre los tres poderes del Estado. La instrumentalización de las instituciones y la falta de una oposición interna real le alejan de las tradiciones democráticas de otros partidos socialdemócratas europeos. Si el contexto europeo fuera menos tolerante, el PSOE habría sido ya duramente cuestionado, como ha ocurrido con los gobiernos de Hungría y Polonia. Sin embargo, mientras España siga disfrutando de esta complacencia, el PSOE seguirá aprovechándola para consolidar su poder a expensas de la calidad democrática del país.
El PSOE actual, centrado en la permanencia en el poder a cualquier precio, ha desmantelado equilibrios fundamentales entre los tres poderes del Estado Compartir en X