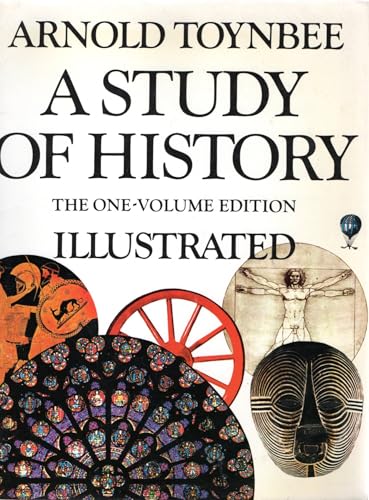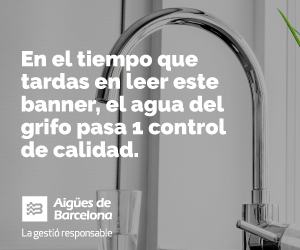Este artículo aplica el modelo histórico-filosófico de Arnold J. Toynbee sobre el desarrollo y colapso de las civilizaciones al caso de Cataluña. Se plantea que la historia moderna catalana puede leerse como una secuencia de desafíos y respuestas: desde la decadencia posterior al siglo XVI hasta la recuperación cultural de la Renaixença y el posterior estancamiento en el siglo XXI.
El estudio integra las teorías contemporáneas del colapso (Tainter, Diamond, Green, Bardi, Kemp) para examinar si la actual crisis catalana responde a un agotamiento del impulso creador o a una carencia de estímulos significativos.
El pensamiento de Arnold J. Toynbee, desarrollado en su obra monumental A Study of History (1934–1961), propone un esquema de interpretación de las civilizaciones fundado en la dinámica entre desafío y respuesta. Las sociedades no progresan por inercia, sino mediante la acción de una minoría creadora capaz de responder con innovación a los retos de su entorno. Cuando dicha minoría pierde su vitalidad y se convierte en una minoría dominante, la civilización entra en decadencia.
Aunque Toynbee pensaba en civilizaciones de gran escala, su marco teórico puede aplicarse a comunidades históricas menores que poseen conciencia cultural, lengua y proyecto propio. En este sentido, Cataluña ofrece un ejemplo privilegiado de cómo una colectividad puede experimentar fases alternas de desintegración, renacimiento y agotamiento, articuladas por la tensión entre estímulo y respuesta.
Para Toynbee, el desarrollo de las civilizaciones depende de su capacidad de generar respuestas creativas ante desafíos que pueden ser naturales, sociales o espirituales. El progreso surge cuando el estímulo es proporcional a la capacidad de reacción; un desafío demasiado débil no provoca crecimiento, y uno excesivo puede resultar destructivo.
En este proceso interviene la minoría creadora, conjunto de individuos que encarnan la energía espiritual y moral del grupo. La decadencia comienza cuando esta minoría degenera en minoría dominante, extractiva para utilizar este otro término, que impone por el poder lo que antes inspiraba por el ejemplo. En ese punto, la civilización no muere por agresión externa, sino por agotamiento interno: “Las civilizaciones no son asesinadas, se suicidan” (Toynbee, 1946, p. 253).
El concepto de minoría extractiva, que en nuestro caso se alimentaría de la partitocracia, élites económicas y mediáticas, está extendida en la literatura económica, y con autores y obras de prestigio. Es el caso de Daron Acemoglu y James A. Robinson, ellos son los principales teóricos de las “instituciones extractivas”, que están controladas por élites reducidas que concentran el poder político y económico.
Estas élites controlan las reglas del juego económico y político, bloquean la innovación y la competencia y buscan mantener su posición privilegiada, aunque eso frene el crecimiento del país.
Otro Nobel de economía como Douglass North analiza cómo las instituciones moldean los incentivos económicos. Aunque no usa la expresión exacta, describe situaciones donde una élite política o económica minoritaria crea instituciones para extraer rentas de la mayoría. Esto genera “rentas monopólicas” y frena el cambio institucional, manteniendo un orden desigual.
Un tercero a señalar de notable interés es Mancur Olson, que introduce la idea del “bandido estacionario”, una minoría gobernante que extrae recursos (impuestos, rentas, monopolios) de la mayoría, pero que también tiene incentivos para mantener cierto orden y estabilidad.
Es una minoría extractiva racional, interesada en maximizar su extracción a largo plazo sin destruir completamente la economía.
El largo desafío: decadencia catalana (siglos XVI–XVIII)
Tras la unión dinástica y el desplazamiento del poder peninsular hacia Castilla, Cataluña experimentó lo que podría llamarse un período de desintegración parcial. La pérdida del comercio mediterráneo, la debilidad demográfica y la castellanización de las élites produjeron una ruptura cultural y económica.
Toynbee interpretaría esta fase como la sustitución de la minoría creadora por una minoría imitadora, incapaz de ofrecer respuestas originales al nuevo contexto hispánico y atlántico. Cataluña, subordinada culturalmente, se adaptó más por mimetismo que por invención, y entró en una fase de letargo histórico.
El siglo XIX: la Renaixença
En el siglo XIX emerge una auténtica respuesta toynbeana: la Renaixença cultural y literaria. Este movimiento no se limita al terreno de las letras, sino que implica una reconstrucción espiritual y nacional del país.
La recuperación del catalán como lengua literaria, el resurgimiento del interés por la historia y las instituciones propias, y la vinculación con un modelo económico proteccionista e industrial, conforman una nueva síntesis cultural.
Desde la óptica de Toynbee, la Renaixença constituye el momento en que una sociedad convierte la adversidad en estímulo: la conciencia de pérdida se transforma en creatividad. El desafío de la subordinación cultural se supera mediante una reinvención simbólica de la identidad colectiva.
El siglo XX: modernidad, expansión y agotamiento
Durante el siglo XX, Cataluña conoció fases de expansión (industrialización, noucentisme, Mancomunitat, Generalitat republicana) y de represión (dictaduras). En los años de la Transición democrática, la recuperación del autogobierno y de la lengua en la educación consolidó una estructura cultural sólida.
Sin embargo, a partir de las últimas décadas del siglo XX, esa energía creadora parece transformarse en gestión institucionalizada. El impulso espiritual se sustituye por administración del legado, fenómeno que Toynbee (1954) describió como característico de las sociedades en fase de estancamiento: las formas sobreviven, pero el alma se apaga.
La minoría creadora se ha convertido en minoría administradora, que en nuestro caso además de poco inspiradora ni tan siquiera es eficiente
El siglo XXI: crisis de estímulo y fatiga cultural
En la tercera década del siglo XXI, Cataluña muestra signos de debilitamiento del impulso cultural y político:
- Descenso del uso social del catalán, especialmente en ámbitos urbanos y digitales
- Desgaste de legitimidad de las élites políticas y fragmentación del proyecto nacional.
- Pérdida de dinamismo económico y demográfico.
Desde una lectura toynbeana, estos síntomas revelan una falta de desafío inspirador. Los conflictos con el Estado español, que en otros momentos funcionaron como motor de renovación, se han convertido en estímulos repetitivos sin poder creativo.
La sociedad catalana se halla en una fase de entropía cultural, donde la energía simbólica se dispersa y la confianza colectiva disminuye. No hay, hoy por hoy, una minoría creadora capaz de formular una respuesta cultural integradora a los desafíos globales —digitales, lingüísticos, económicos— que enfrenta el país.
Lecturas complementarias desde la teoría contemporánea del colapso
Las teorías actuales sobre el colapso de las sociedades refuerzan y actualizan la intuición de Toynbee:
- Según Tainter (1988), las sociedades colapsan cuando los rendimientos decrecientes de la complejidad vuelven insostenible su estructura. Cataluña podría experimentar un fenómeno similar: un sistema institucional y cultural costoso que genera cada vez menos cohesión y creatividad.
- Para Diamond (2005), la clave está en la adaptación ambiental y cultural. Cataluña afronta un entorno global cambiante —digitalización, migraciones, homogeneización cultural— sin haber hallado aún una respuesta de fondo.
- Greer (2008) y Bardi (2017) interpretan los declives como procesos de autoconsumo energético: las sociedades consumen su propio capital material y simbólico. Cataluña, en este sentido, puede estar viviendo de su herencia cultural sin renovarla.
- Finalmente, Kemp (2025) subraya que los colapsos recientes derivan de la pérdida de legitimidad de las élites y de la polarización social; elementos que también describen la situación política catalana actual.
En conjunto, estos marcos confirman que el colapso no siempre es material: puede manifestarse como crisis de sentido y agotamiento simbólico, tal como Toynbee lo había anticipado en su lenguaje espiritual.
Cataluña no se enfrenta hoy a un colapso en el sentido material o institucional, sino a una crisis de estímulo.
El motor cultural y moral que impulsó la Renaixença se ha debilitado, y no ha surgido un nuevo desafío capaz de movilizar la creatividad colectiva. En los términos de Toynbee, la civilización catalana atraviesa una fase en la que su minoría dirigente ha perdido la capacidad de proponer una visión inspiradora, y la sociedad, en consecuencia, tiende al estancamiento.
El futuro dependerá de si aparece una nueva minoría creadora capaz de reinterpretar los desafíos contemporáneos —globalización, pluralidad, cambio tecnológico— en clave catalana, sin caer en la nostalgia ni en la mera administración del pasado.
Mientras tanto, Cataluña ilustra con nitidez la tesis de Toynbee: las civilizaciones —o las culturas— no perecen por falta de poder, sino por falta de imaginación moral y espiritual para responder a los desafíos que ellas mismas producen.
https://conversesacatalunya.cat/es/urgente-y-necesario-el-resurgimiento-de-cataluna/
La Renaixença fue la gran respuesta creadora catalana ante la decadencia. ¿Dónde está esa energía hoy? #IdentidadCatalana Compartir en X