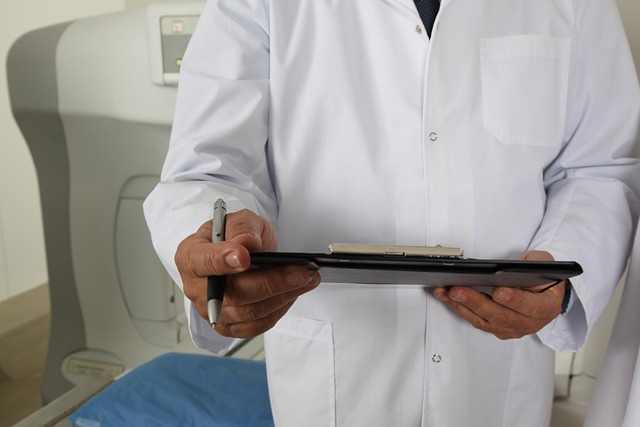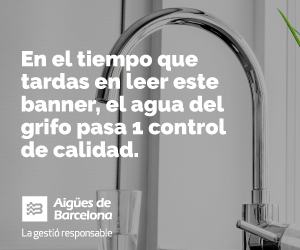En España se ha abierto un intenso debate jurídico y ético en torno a una cuestión que toca el corazón mismo del Estado de Derecho: la creación de un registro nominal de médicos objetores de conciencia al aborto. La Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, que reformó la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, establece que cada comunidad autónoma debe elaborar y mantener un listado de profesionales sanitarios que hayan declarado su objeción.
El argumento oficial suena inofensivo: “mejorar la organización de los servicios sanitarios” y garantizar que las mujeres puedan abortar sin obstáculos. Sin embargo, detrás de esa aparente eficiencia administrativa se esconde una medida profundamente incompatible con los derechos fundamentales, que abre la puerta a la discriminación, la vulneración de la intimidad y la estigmatización ideológica de los profesionales médicos.
Porque si de verdad el objetivo fuera organizar mejor los servicios, lo lógico sería hacer —como observan muchos juristas— un registro de quienes practican abortos, que representan apenas un 20% del total. La pregunta incómoda es inevitable: ¿por qué el Estado necesita saber quién no lo hace, y no quién sí?
Libertad ideológica y de conciencia
El artículo 16 de la Constitución Española proclama que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Obligar a un médico a figurar en un registro oficial por negarse a realizar abortos —una decisión que puede tener raíces éticas, morales o religiosas— equivale, en la práctica, a obligarle a confesar sus convicciones ante la Administración.
Esta exigencia choca frontalmente con los instrumentos internacionales de derechos humanos, como el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
El principio es claro: en una democracia liberal, el Estado no puede clasificar a los ciudadanos por sus creencias. Hacerlo nos situaría peligrosamente cerca de prácticas propias de otros tiempos, en los que las convicciones personales se convertían en materia de control político.
El derecho a la intimidad y los datos sensibles
La objeción de conciencia, por su naturaleza, implica convicciones profundas. Por eso, el artículo 18.1 de la Constitución protege el derecho a la intimidad, y el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) considera los datos relativos a creencias éticas, religiosas o filosóficas como “categorías especialmente protegidas”.
Centralizar esta información en una base de datos pública —aunque se afirme que su uso será confidencial— es una intromisión directa en la vida privada. No hay garantías suficientes para evitar filtraciones, accesos indebidos o futuros usos políticos.
¿Quién controla, realmente, el destino de esa información? ¿Podemos confiar en las autoridades sanitarias para proteger los datos de quienes discrepan moralmente del aborto? La historia reciente enseña prudencia. La creación de ficheros ideológicos siempre ha sido un riesgo latente para las libertades individuales. Incluso sin publicidad, obligar a declarar la conciencia es ya una forma de vulnerarla.
Discriminación y represalias
Los colegios médicos han levantado la voz. El Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) advierte que cualquier mecanismo que pueda derivar en señalamiento o presión sobre los objetores es inaceptable.
Un médico inscrito en la “lista de objetores” puede quedar marcado: ser excluido de ciertos servicios, guardias o promociones, o incluso ver bloqueada su contratación bajo la excusa de que “no realiza todas las prestaciones”. Es decir, un registro de este tipo convierte la objeción en un estigma profesional.
La Organización Médica Colegial (OMC) recuerda que la ley prohíbe sanciones por objetar, pero señala que el simple hecho de identificar a los objetores facilita el efecto contrario: el de crear listas negras. La vulneración del artículo 14 CE, que prohíbe la discriminación por ideología o creencias, sería entonces evidente.
La amenaza no es teórica: en un contexto sanitario jerarquizado, basta con que la dirección de un hospital conozca quién figura en el registro para que las consecuencias aparezcan de manera sutil pero efectiva.
Un precedente peligroso
Más allá de sus efectos inmediatos, el registro plantea un precedente jurídico inquietante. Si se acepta que el Estado puede listar a los profesionales que objetan al aborto, ¿qué impide que mañana lo haga con los objetores a la eutanasia, a ciertas investigaciones biomédicas o a la práctica de actos médicos controvertidos?
El principio de neutralidad del Estado exige lo contrario: que garantice el libre ejercicio de los derechos fundamentales sin clasificar ni etiquetar a nadie por sus convicciones. La propia OMC ha advertido que la medida “sienta un precedente peligroso” y abre la puerta a la instrumentalización ideológica de la medicina.
La libertad de conciencia no es una concesión del poder público, sino un derecho anterior y superior al Estado. Sin esa libertad, el médico deja de ser un profesional autónomo guiado por su ética y se convierte en un funcionario moralmente subordinado.
Y cuando el Estado empieza a fichar las conciencias, el Derecho deja de ser una garantía de libertad para transformarse en su contrario: un instrumento de control.
La objeción médica no es un privilegio, es una garantía democrática frente al poder del Estado. #LibertadDeConciencia #Aborto Compartir en X