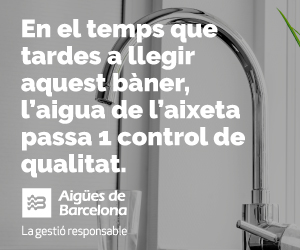El impasse político en Catalunya no se resolverá hasta que el independentismo se aperciba de que los costes presentes y futuros de sus objetivos son mucho mayores que los beneficios que de ellos esperan. Costes en términos de conflicto, paz social, prosperidad, estabilidad política y proyección en el mundo de la identidad que defienden y enaltecen. Sobrevaloran en extremo los frutos de su proyecto e infravaloran inexplicablemente sus dificultades y riesgos. El primero y mayor de ellos surge de la creación de un nuevo Estado contra la voluntad de la mitad de los catalanes. Este es, a la larga, tan o más grave que el que supone la oposición del Estado español. Pero es un riesgo sistemáticamente ignorado por la ciudadanía independentista y ocultado por los promotores del “proces”. Ocultación que parece prevalecer a pesar de los síntomas inequívocos de serios enfrentamientos en torno a la naturaleza del pretendido nuevo Estado. Este sería, para las clases medias y altas, el medio de explotar el poder político y el económico sin compartirlos con nadie, y de beneficiarse en exclusiva de la capacidad productiva del país. Para otros es la oportunidad inigualable, piensan, de transformar las estructuras sociales y políticas en favor del igualitarismo dogmático y de poner en práctica sus proyectos antisistema.
Hasta ahora los radicales contabilizan una victoria espectacular: han descabalgado de la política a Artur Mas el líder del proces portavoz de las clases medias y el establishment independentista. Pero son mayoría los dirigentes independentistas que no han sabido o no han querido leer el alcance de esta victoria, a pesar de su profundo significado si se proyecta al escenario del momento constituyente deseado por el independentismo.
En un escenario constituyente en una sociedad partida en dos, los independentistas formularían una Constitución resultado de una mayoría circunstancial, contra la voluntad de la mayoría numérica de catalanes. ¿Puede fundarse así un régimen políticamente estable? Es ampliamente reconocido que el éxito y la duración de la Constitución Española del 78 se debió al extensísimo consenso que suscitó.
¿Cómo podría gobernarse un país ordenado y fundamentado en instituciones y procedimientos democráticos sin la aquiescencia de la mitad de la población? De tal escenario solo puede preverse la mayor inestabilidad política.
Es fácil suponer que en una circunstancia en la que Cataluña se hubiera independizado de España (aún en el inverosímil supuesto de que fuera con su aquiescencia forzada) no tardaría en organizarse una vigorosa oposición de la población vencida y expatriada de hecho. La mayoría silenciosa y pasiva hasta hace muy poco dejaría de serlo. Sin la protección de los derechos fundamentales que le otorga la Constitución Española y más que ningún otro, el principio de igualdad ante la ley, la obstrucción y la resistencia frente al régimen impuesto devendrían inevitables. Hace falta poca imaginación para vislumbrar la fragilidad de los procedimientos e instituciones democráticas en este escenario. Previsiblemente mucho mayor que la que ahora achacan a España quienes dieron muestras inequívocas de hasta dónde están dispuestos a retorcer e incumplir sus propias normas en las sesiones del Parlamento Catalán del 6 y 7 de septiembre pasados. Aplicaron con la mayor impudicia el principio radicalmente antidemocrático del que el fin justifica los medios, como han hecho siempre los movimientos autoritarios. Mal inicio para una supuesta democracia renovada en forma de república.
Resulta imprescindible sumar a los riesgos internos de un periodo constituyente los provenientes del exterior. Pocas potencias en el mundo serían indiferentes al equilibrio precario de una zona muy significativa en la ladera norte del Mediterráneo. No es impensable, ya hay sólidos indicios de ello, que algunos vieran la oportunidad de desestabilizar el sur de Europa promoviendo un foco de conflicto en una zona tensa y lábil. Otros podrían intentar apoderarse de los recursos estratégicos del nuevo Estado, necesitado de apoyos financieros masivos por las dificultades económicas resultantes de la inestabilidad propia de un periodo constituyente en conflicto.
Por no hablar de los previsibles intentos de revertir la situación implantada, tanto por los catalanes disconformes (reversión que ya ocurrió una vez entorno 1650, cuando Catalunya había sido cedida por Pau Claris a la Corona Francesa), como por el Estado Español u otros Estados interesados en lo mismo, europeos o no.
Nada de esto sería nuevo bajo el sol, todo ello es no solo verosímil, sino probable y bastante pruebas tenemos de ello los españoles por propia experiencia.
El independentismo no solo rehúye considerar y valorar los riesgos probables de su objetivo, sino que tampoco quiere aprender de la historia; ni de la de España, ni de la de Catalunya. Y no es preciso ir muy atrás. La Segunda República española nació impulsada por grandes ilusiones de superar viejos hábitos y vicios políticos y fundar una sociedad moderna y mejor. Resultó un espejismo. Los proyectos antitéticos de unos y otros radicalizaron la vida política, dejando exhausto el centro hasta la confrontación violenta de los extremos, que arrastró a su pesar a la sociedad entera y cuyas secuelas aún no se han extinguido del todo. Por si fuera poco, se olvida también que Catalunya tuvo su propio conflicto armado entre facciones con proyectos antagónicos de un mundo mejor. Todo parece haber desaparecido del horizonte mental de muchos independentistas de buena fe, horizonte ocupado exclusivamente por la visión de una arcadia feliz que los dirigentes del “proces” dan por supuesta. Conviene recordar la propia historia, no porque sea un antecedente que haya de repetirse, que no lo es nunca, sino porque de ella se desprenden lecciones que sólo se desoyen a un altísimo coste.
El independentismo apuesta por un mundo deseado de conflictos y problemas cuya magnitud y alcance desconoce, y rechaza abordar los problemas y conflictos que conoce y afirma padecer. ¿Cabe mayor imprudencia? Descontento con su parcela de poder en el Estado Autonómico renuncia a combatir por renegociarla y reclama todo el poder para sí, imponiendo a más de la mitad de su “polis” un coste abrumador y definitivo. Esa es la esencia de su proyecto.
Sea cual sea el resultado del impasse político actual en el futuro inmediato, ni España ni Cataluña volverán a la estabilidad política si el independentismo no renuncia a la idea de monopolizar en exclusiva todo el poder, que en esto consiste su proyecto de soberanía total. La Segunda República inventó la solución autonómica como fórmula de reparto del poder tras un periodo de furioso centralismo durante la Dictadura de Primo de Rivera. La democracia del 78 la recuperó, la diseñó y la desarrolló; es indudable que es mejorable, y entre todos debiéramos encontrar fórmulas que permitan a la etnia cultural catalana expresarse y proyectarse con toda la energía de que disponga y sea capaz, pero en armonía con el resto de las autonomías y sin reclamar todo el poder para sí. Es la condición ineludible de una convivencia armoniosa y fructífera. Querría pensar que muchos catalanistas, ahora independentistas, empiezan a verlo así.