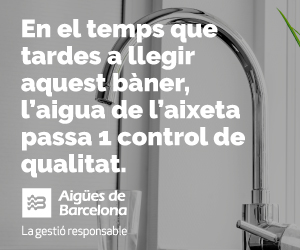La retransmisión en directo de un juicio tan trascendente desde todos los puntos de vista como el de los líderes independentistas catalanes ha hecho llegar a todo aquel que lo haya querido la cruda realidad del proceso penal, con todas las ventajas e inconvenientes que ello supone.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 (recordemos de nuevo la fecha de aprobación de la ley, aunque haya sufrido múltiples modificaciones, hasta la última de 2015) nunca pudo prever la posibilidad de seguir el juicio en directo desde un teléfono, o a través de la radio con unos simples auriculares sentado en un vagón del metro, o desde cualquier ordenador conectado a Internet, aunque sea en la otra punta del mundo.
La decisión, y la posibilidad (hace años vetada) de retransmitirlo al minuto supone, por ejemplo, la perversión del llamado principio de contradicción del juicio oral en la prueba testifical. Es decir, el hecho de que los testigos no puedan comunicarse antes del juicio y deban estar aislados en salas individuales sin contacto entre ellos para poder detectar si incurren en contradicciones (y por tanto si mienten, o si su testimonio es veraz), cae por su propio peso cuando cualquiera de ellos ha podido seguir por todos esos medios tecnológicos las declaraciones del resto de testigos. Es lo que ocurrió esta semana con Mariano Rajoy, que confesó que conocía el testimonio de Soraya Saez de Santamaría que había declarado antes que él. “Me he enterado por los periódicos digitales”, dijo. Adiós al principio de contradicción.
Para compensar esa carencia, la observación directa de las intervenciones y declaraciones de todos los que participan en la vista, desde la perspectiva comunicativa, pero también desde la óptica penal, nos aporta muchos otros elementos para decidir sobre su capacidad argumentativa, su expresión oral, el lenguaje no verbal, las reacciones emocionales, la verosimilitud de lo que explican…
Oír a Rajoy, Soraya o Zoido, y después comparar con lo que dijo el lehendakari Urkullu tiene un valor jurídico y comunicativo intangible. Quienes hemos visto con nuestros propios ojos lo que nos han contado tenemos una opinión aproximada de quién nos está mintiendo y quién nos dice la verdad. Esa apariencia de veracidad tiene valor penal, probatorio, ante la Sala, pero también un inmenso valor político. Si la audiencia fuera pública (como está previsto legalmente) pero no retransmitida en directo (decisión que es potestad de los magistrados), deberíamos fiarnos de lo que nos narraran los periodistas presentes acreditados en la Sala. Ahora no. Cada uno puede hacerse una idea de lo que ocurrió sin necesidad de intermediarios. Ser periodista hace tiempo que se convirtió en una profesión en riesgo de desaparición, al menos en lo que respecta al concepto tradicional del “narrador de hechos” o “relator de historias”. Ahora prima más la capacidad de análisis, la opinión, la explicación de lo que ocurre por parte de expertos procesalistas o penalistas. El riesgo es que también acaba opinando gente que desconoce por completo las reglas y usos del proceso penal. Pero hay que asumir ese riesgo.
Y además están las redes sociales. Twitter permite la información al minuto, la interacción, la viralidad, aunque también el insulto, la falsedad, la selección de información que más nos interesa para orientar a nuestros seguidores con objeto de conformar su opinión, o más probablemente, para confirmar sus creencias previas al respecto.
Las redes, Internet, también se han convertido en protagonistas probatorios en el juicio. Un tuit, que finalmente no es más que un documento gráfico cuya autoría debe ser acreditada, se esgrime como prueba, ya que la jurisprudencia hace tiempo que le otorga valor probatorio si se acredita su veracidad. Ojo con lo que escribimos en Twitter, somos responsables de ello, aunque haya gente que se ampare en el anonimato. Es relativamente fácil descubrir el origen de un tuit. Y si se identifica claramente el autor, tiene todo el valor probatorio del mundo. El mismo que una carta, una fotografía, un correo electrónico, un vídeo, una pericial o un testigo que aporte un testimonio indubitado. Si son veraces, son prueba de cargo. O de descargo, claro.
De lo que ya no estoy tan seguro, por ejemplo, es del valor incriminatorio de un “retuit”, o de un mail recibido pero no contestado, o de una llamada efectuada pero no respondida. Para mí no aportan ese valor, y en el juicio hemos visto como los fiscales o alguna de las otras partes acusatorias los han pretendido utilizar para inculpar a los acusados. No creo que la Sala los valore a la hora de dictar una posible sentencia de culpabilidad. Al menos, eso espero.
Y la posibilidad de ver y oír el juicio también nos permite comprobar otras cosas. Por ejemplo, la extraordinaria capacidad oratoria de algunos abogados, el carácter incisivo de sus interrogatorios, su gran preparación técnica, su agresividad controlada en el grado suficiente para someter a los testigos a una cierta presión que permita conocer si dicen la verdad… Un nombre brilla por encima de todos, el de Javier Melero, abogado de Quim Forn y de otros de los procesados. En contraste con el atrevimiento de algún otro letrado (uno de ellos en especial) que es probable que se haya puesto la toga por primera vez en su vida ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. No está mal para empezar. Cuánto atrevimiento. Debe confiar en aquello de que la fortuna ayuda a los audaces (“audaces fortuna iuvat”, atribuido en sus diferentes versiones a Virgilio y Ovidio).
Finalmente, un juicio penal es también la escenificación de una representación escénica, lo más parecido a una tragedia griega en el que la sala de justicia se convierte en un gran teatro. Los acusados en el centro, a un lado las defensas, al otro las acusaciones, y en la presidencia, como altar sagrado, los magistrados. Al fondo (real y virtual) el público (el de la Sala y los que lo siguen por cualquier otro medio), como mero observador pasivo (sin posibilidad alguna de intervenir, como recuerda Marchena con frecuencia). En cuanto al coro, ese es el papel que interpretan los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales. Y aparecen también personajes secundarios como los testigos que entran y salen, que juran o prometen decir la verdad. Fiscales que interrogan sin demasiado interés ni preparación. Una abogada del Estado que se equivoca constantemente. Una acusación popular en manos de una formación emergente de extrema derecha como Vox. 12 acusados en el banquillo, algunos de los cuales llevan meses en prisión preventiva. Uno de ellos considerado un traidor, como Judas, por el resto. Y uno de los presuntos responsables de los presuntos delitos, declarado en rebeldía, y comentando las incidencias del juicio desde Waterloo.
No me digan que no contiene todos los elementos de una tragedia de Sófocles o Esquilo. Si el gran Iago Pericot (recientemente fallecido) se levantara de la tumba, se frotaría las manos ante la potencia escénica de la imagen televisiva. Las togas, las puñetas, la decoración “kitsch” de la Sala, las miradas, los silencios, y el tiempo que pasa lenta pero irremisiblemente.
Queda aún mucho por ver y por oír. Y finalmente llegará el desenlace, la sentencia, la catarsis de la tragedia. Un gran interrogante se cierne sobre ese final. ¿Será un final de tragedia, o podemos mantener la esperanza de un final, si no feliz, al menos justo?
La respuesta, en unos meses.
Publicat al blog Cave Canem de J.M. Silva